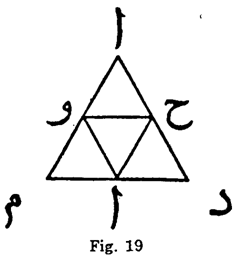El siguiente artículo es una traducción del artículo de Leo Schaya «De la vía contemplativa». Fue publicado en la revista Cielo y Tierra, número 10, volumen 3, de invierno de 1984/85.
Todas las vías contemplativas regulares de las diversas tradiciones auténticas implican, de un modo u otro, la correlación o reciprocidad fundamental entre contemplación, meditación y acción exterior, las cuales corresponden respectivamente al espíritu puro, al alma mental y a las facultades corporales del hombre. Nos proponemos poner aquí de manifiesto sucintamente los aspectos elementales de esos tres ámbitos de la vía contemplativa tales como, por regla general, se imponen a la élite espiritual de las diferentes tradiciones. No se trata, pues, de considerar este asunto desde el punto de vista particular de tal o cual vía tradicional, ni de hacer comparaciones entre varias vías, sino de considerar simplemente los principales denominadores comunes de la realización contemplativa unánime. Si vamos a citar ciertas tradiciones, es con el solo objeto de ilustrar precisamente verdades unánimes; pero reduciremos en la medida de lo posible el empleo de los diversos términos técnicos que conciernen a la contemplación, la meditación y la acción, sirviéndonos, para definir estas nociones, más que nada de su etimología latina.
Así, recordemos primero que la palabra contemplatio se compone de cum y templum; este último término designa un lugar consagrado y en la antigüedad significaba, particularmente, el cuadro imaginariamente trazado en el cielo por el augur, el sacerdote romano encargado de interpretar los presagios obtenidos del vuelo de las aves en el seno de ese campo de observación celeste. Ahora bien, la contemplación del cielo no se limitó a la de un augur que escrutaba en él un presagio: hombres de todos los pueblos y de todos los tiempos han alzado los ojos a la cúpula, y sus miradas, maravilladas, quedaban suspendidas de las miríadas de maravillas que en ella se revelaban. y en todas partes ha habido hombres que fueron transportados de esta contemplación natural del cielo a la contemplación espiritual del Creador, lo que recuerdan las palabras de Isaías: «¡Alzad los ojos a lo alto y mirad quien ha creado eso!» (XL, 26). Pero la contemplatio Dei no nace de la sola contemplación de los fenómenos celestes. Un Cicerón, por ejemplo, amplía (en Rep. 6,15) la noción de templum y, por lo tanto, la de contemplatio a la Divinidad omnipresente, a «Dios, que tiene por ámbito (templum) todo cuanto ves» (Deus, cujus hoc temp/um est omne quod conspicis). Dado que toda la creación, todas las criaturas, constituyen el templo de Dios, el creyente termina por contemplar lo Omnipresente en todas las cosas; y las Escrituras sagradas le invitan a ello, como hace el Corán, que revela: «A cualquier lado que os volváis, allí está la Faz de Allah». (11,109). Sin embargo, la contemplación de Dios no parte únicamente de las cosas aparentes; yace en nuestro propio espíritu, antes que su divino Objeto se nos haya revelado; de ahí el principio evangélico del «creer sin ver», así como la definición de la «virtud» espiritual en el islam: «La virtud consiste en que adores (o sirvas) a Allah como si Lo vieses; y si no Lo ves, es Él quien te ve». La contemplación de Dios, ya parta del exterior o del interior, es en el fondo Su propia contemplación en el hombre. Es la contemplación de Aquel al que el hombre no puede ver por sí mismo y que, a Su vez, ve al hombre y Se ve a Sí mismo a través de Su servidor: Su Visión se efectúa en el Espíritu sobrehumano del hombre; el Uno Se contempla por el divino «ojo del corazón», hasta que el contemplador terrenal exclama, a la manera del al-Hallaj: «Vi a mi Señor por el ojo de corazón, y Le dije: ¿Quién eres Tú? Él dijo: ¡Tú!». La contemplación espiritual tiene por objeto propio la Realidad divina, que es también la Esencia pura del hombre; conduce al conocimiento de lo único y Verdadero y Real, que es también el verdadero conocimiento de sí, de nuestro divino Sí. Dijo el Profeta: «Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor».
Pero subamos la escala de la contemplación de una forma más sistemática. En ese caso, la contemplación se presenta primero como un acto físico, como una mirada sensorial fijada atentamente en un objeto material. Subiendo un escalón volvemos a encontrar ese objeto en forma de una percepción mental que el alma analiza por la reflexión o la meditación. Pero, en este nivel, la reflexión, la meditación o la contemplación, pueden producirse también independientemente de cualquier sensación o información exterior inmediata: pueden referirse a la actualización puramente interior de un objeto inspirado, rememorado, imaginado o soñado. En el propio campo del sueño, una tradición como el judaísmo distingue varios grados: el del sueño de orden inferior, que revela meras impresiones o agitaciones psíquicas; luego, el grado del sueño verídico o premonitorio, que resulta de una intuición del Intelecto activo transmitida a la facultad mental, la razón y la imaginación; finalmente, el grado que, sin dejar de situarse aún en el nivel del sueño o del pensamiento por su aspecto formal, lo supera por su realidad supraformal, puramente espiritual: es el grado de la profecía, que emana de una revelación divina.
Cuando se entra en la pura esencia cognoscitiva de la revelación, lo contemplado no es ya sino la Luz espiritual, universal e infinita. Ella misma Se contempla en el seno de nuestro corazón, como lo atesta el Salmista: «En tu Luz vemos la luz». (XXXVI, 10). Los iniciados aspiran a esta divina contemplación por la concentración no discursiva o supramental de su espíritu en la Presencia real e indiferenciada, que todo lo abarca, todo lo penetra y todo lo absorbe en Sí misma, luego también a quien La contempla.
En cuanto al paso de la contemplación exterior a la completamente interior, paso abierto sobre todo por la meditación, que es de orden discursivo, puede encontrarse suprimido por la simultaneidad, la coincidencia total de la percepción sensible y el conocimiento suprasensible o puramente espiritual de un objeto. El objeto percibido será la revelación, a un tiempo formal y supraformal, de su propia esencia divina, su forma será como transparente hasta el punto de revelar inmediatamente su contenido espiritual. Los ojos del cuerpo y del alma participarán en la contemplación del «ojo del corazón», del «ojo de Dios» en el hombre. Este último, así, tanto por el espíritu como por los sentidos, verá lo Infinito, lo Sin-forma, manifestarse en forma de un objeto. Esa es la significación misteriosa del pasaje escriturario que relata como los elegidos de Israel, llegados a lo alto del Monte Sinaí, «vieron a Dios y comieron y bebieron» (Éxodo XXIV, 11). Eso quiere decir: vieron y vivieron a Dios realmente presente y, comiendo y bebiendo, asimilaron Su Presencia real en el alimento. Desde el punto de vista cristiano, se trata de una prefiguración del misterio de la Eucaristía; desde el punto de vista judaico, tal acontecimiento prefigura la visión y asimilación a un tiempo sensibles y espirituales de lo Divino, tales cuales se producirán al final de los tiempos, cuando según Isaías (L l1,8), los supervivientes «con sus propios ojos verán volver al Eterno a Sión». En el Islam, esta posibilidad contemplativa se encuentra formulada por el hadith: «Veréis al Señor con vuestros propios ojos».
Es evidente que la contemplación, en el sentido en que la entendemos, se distingue en primer lugar, en el plano físico, de cualquier mirada sensorial desprovista de móvil u objeto noble que hubiera podido ligarlo a su fuente espiritual, y, en segundo lugar, en el plano psíquico, de cualquier reflexión que nada tenga que ver con una meditación centrada en la Verdad o Realidad divina. Pues bien, esta meditación ocupa un lugar considerable en la vía contemplativa. Es conveniente, pues, que nos detengamos en ella, primero para advertir que esta meditación espiritual, si bien sirve de entrada en la contemplación pura, se distingue de ella en la medida en que su proceso sigue siendo discursivo, atado, pues, al conocimiento indirecto y dual de la mente. Cuando la meditación ha alcanzado su fin, ha llegado -según expresión del esoterismo judaico- al «fin del pensamiento», y por ello mismo, a la entrada de la contemplación pura. El hombre se encuentra, entonces, sumido en la concentración supramental o no-discursiva de su espíritu en la esencia pura y supraformal del objeto cognoscitivo, objeto hasta entonces considerado bajo el velo de su forma, sea corporal, sea intelectual. Liberado de esta forma, el espíritu del objeto meditado se ofrece inmediatamente al espíritu que lo contempla y se identifica con él; entonces, el contemplador conoce que su espíritu y el espíritu de toda cosa no son dos, sino uno. Pues bien, consideremos ahora los diversos escalones de la meditación espiritual recordando primero que meditare significa «ejercitarse», «prepararse», «estudiar». La meditatio es, en el presente contexto, un ejercicio espiritual de orden discursivo, mientras que la contemplatio es una visión directa, un estado cognoscitivo. A decir verdad, la meditación espiritual comienza ya por la escucha o el estudio de la doctrina revelada, que incita al pensamiento inmediatamente a la reflexión teocéntrica. La mente ya no se absorbe en el mero juego de fenómenos externos e internos, al menos como sucede para el ignorante, que las considera fuera de su origen y finalidad verdaderos. El hombre ya no se entrega tan fácilmente a las conjeturas, a los razonamientos más o menos subjetivos, sino que procura comprender la realidad de las cosas con ayuda de las enseñanzas de la doctrina. Ahonda en la verdad gracias a los diversos grados de la exégesis tradicional, que comienza por la interpretación correcta del sentido literal de la revelación, y culmina en la iniciación en los divinos misterios conferidos por el Maestro espiritual. La doctrina revelada y la exégesis sagrada enseñan al hombre todo cuanto necesita para elevarse hacia el Uno, realizar el Todo: Le hacen saber teóricamente qué es el ser humano y el mundo, y lo que a la mente le es dado percibir de Dios; de qué modo reflejan las cosas visibles Su Realidad invisible; cómo, por el pensamiento y los actos, hay que ligarlas a su Fuente divina; cómo, por el espíritu, es posible unirse uno mismo a esa Fuente, que es nuestra propia esencia.
A partir de ahí, el discípulo se esforzará, con ayuda de su Maestro, por integrar, dentro de sí mismo, lo múltiple en lo Uno: hará Su Voluntad, pensará según Su Verdad y se concentrará en Su Presencia. El pensamiento, a su vez múltiple y simbólicamente co extensivo a la Omnirrealidad, en vez de dispersarse, de perderse en la multitud de fenómenos, discernirá entre sus aspectos ilusorios y su realidad profunda: restituirá todas las cosas a sus causas verdaderas y divinas, hasta la Causa de las causas. Tal es el ámbito propio de la meditación, de la integración mental de lo múltiple en lo Uno. Tal es, al menos, el esquema de esa integración, esquema que se encuentra en la mayor parte de las vías tradicionales, cualesquiera que sean sus formas particulares de considerar y aproximarse a lo Absoluto. Estos medios de acercamiento varían, como se sabe, en el seno de una misma tradición. La asimilación de la doctrina se hace de diversas maneras: más o menos analíticamente; en formas sapienciales extremamente elaboradas, o por las más simples enseñanzas; pasando ante todo por el «cerebro» o tocando directamente el «corazón». Una sola sentencia revelada, una sola verdad -que se presenta a veces de forma misteriosa o enigmática, como un koan-, puede hacer que el hombre despierte al Espíritu; y sucede a veces que un místico, sin método espiritual, por su sola sed de lo Absoluto y su oración ardiente, atrae el descenso de la divina luz a su corazón. Sin embargo, no hay que perder de vista que esa sentencia, esa verdad, esa oración, están sumergidas, normalmente, en un ambiente saturado de doctrina, de criterios y de puntos de referencia dados por una revelación y que jalonan toda la vía de una comunidad tradicional.
Pero consideremos más de cerca todavía ese elemento fundamental de la vía contemplativa que es la meditación, y especialmente su fase final, sin olvidar los obstáculos que pueden impedirle al discípulo el alcanzarla. Habiendo conformado su alma y, por lo tanto, toda su actividad a la Voluntad de Dios, y habiendo restituido mentalmente toda cosa a Su Realidad una, le basta desde ese momento -bajo la dirección de su Maestro- con meditar en tal o cual verdad, tal o cual Aspecto o Nombre divino -convertidos en otros tantos accesos directos al Uno-, para que su pensamiento cumpla inmediatamente toda la obra que le está asignada: conduce al que piensa al fin de todo pensamiento, fin que coincide, como hemos visto, con el nacimiento del ser al Espíritu contemplante, en el seno del corazón, su propia esencia infinita, la de toda cosa. Esta absorción del pensamiento en el Espíritu, ya se le considere en el aspecto simbólico de su «elevación» súbita hasta la cúspide de una «pirámide» cuyo volumen -imagen de la actividad mental- disminuye cuanto más cerca está la cúspide, o en el aspecto de su «concentración» inmediata a partir de la periferia de una «espiral» discursiva, se trata siempre de su integración directa en la Esencia no discursiva y supraformal de su propia forma sutil. Este Esencia es a la vez el Sujeto y el Objeto verdadero del pensamiento, la única Realidad de su acto cognoscitivo; es a la vez su «Punto de partida» y el «Punto central» de su «espiral». Llegado a este «Punto» inextenso infinito, el pensamiento ya no puede reflexionar, meditar desarrollarse como tal, y forzoso le es borrarse en su pura Luz interior, que es el Espíritu sobrehumano del hombre, su Esencia cognoscitiva, ontológica y divina; como ésta es idéntica a la Esencia de toda cosa, el hombre, en su propia unión con el Uno, lo une sintéticamente todo a Él.
Así, gracias a la meditación -que ha comenzado por la asimilación teórica y la puesta en práctica de la doctrina revelada y que ha sido conducida hasta la entrada en la contemplación pura-, el hombre ha realizado en sí mismo un reflejo de la integración universal de todo en el Uno. Por ello, ha participado activamente en la obra unitiva de Dios; ha ejercido su función de mediador entre la creación y el Creador. Pero este aspecto objetivo o cósmico de la meditación depende enteramente, como acabamos de ver, de la realización personal del sujeto meditante, que, por definición, no puede unir las cosas a Dios, si no es por su propia unión con Él. Si el hombre es dominado por las cosas, si su espíritu está sujeto a su naturaleza efímera, extraviado en su multiplicidad, no puede hacer su síntesis, incapaz como es de unificarse a sí mismo. En vez de dispersarse, de perderse en lo múltiple, el hombre debe distanciar y desprender su espíritu, su ser entero, del lado ilusorio de las cosas; y tanto mejor se desprenderá de lo irreal cuanto más suficientemente medite en las razones de ese desprendimiento, en lo relativo y lo efímero de las cosas, y tanto más se unirá a la Esencia real de éstas, a Dios, cuanto más profundamente medite en Sus Aspectos, Sus Nombres, Sus Perfecciones, y busque -gracias a Su Inmanencia misma en lo creado- asimilarlos «con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza», hasta que se conviertan en sus propias virtudes, sus propias perfecciones, que, sin embargo, ya no le pertenecen a él, sino sólo al Uno.
En el ser espiritualizado, la concentración del espíritu es tal que la meditación desemboca directamente en la contemplación supramental no-discursiva y unitiva. Toda distracción, todo cuanto se opone la Verdad meditada, es eliminada por la propia Verdad, por Su Presencia real en el espíritu del que medita y en el medio de unión que, llegado el caso, completa la meditación o, a veces, la sustituye sirviendo de soporte para la concentración espiritual. Pero ya se trate de la invocación de un Nombre divino, de la repetición de una fórmula revelada, de la visualización de un símbolo sagrado o de determinado ejercicio de espiritualización del cuerpo, -o incluso de la oración, el rosario, la salmodia, etc.-, los efectos resultantes son, en principio, correlativos con nuestra abertura a Dios. No se trata de medios mágicos de efecto casi automático; la eficacia de los medios espirituales depende, no sólo del conocimiento de la doctrina y de su aplicación formal, sino también y sobre todo, como hemos visto, del discernimiento incansable entre lo Verdadero y lo falso, lo Real y lo irreal, y, por vía de consecuencia, del grado de sujeción afectiva al Uno. Esa misma sujeción implica a un tiempo el estar desprendido de la ilusión multiforme y la realización de lo Uno en lo múltiple, de Sus Perfecciones en el alma, de las virtudes y de las acciones justas del hombre. Así, no hay que intentar tan sólo asimilar la Verdad durante el ejercicio espiritual, sino también practicarla en la vida corriente. La vita contemplativa y la vita activa deben ir inseparablemente unidas; la propia contemplación no es otra cosa que la primera y más interior de todas las actividades, y ella debería determinar todas las actividades. Si el hombre actúa de manera opuesta a las verdades que medita o contempla, tal contradicción aparecerá también en su meditación o contemplación en forma de obstáculo a la actualización de la Presencia real, a la unión espiritual con el Uno. Por el contrario, su forma de actuar y de comportarse en la vida exterior, si está en armonía con el contenido de su meditación o contemplación, se revelará como poderoso soporte de su actividad interior. En tal caso, la Verdad se ha hecho «carne», y la «carne» o individualidad espiritualizada ya no se opone a la concentración del espíritu en lo Uno; todo el ser es unificado -cuerpo, alma y espíritu- y se absorbe en lo único Real.
Cuando esta absorción o unión contemplativa es total, la unidad individual y formal de cuerpo y alma se reintegra en la unidad suprainformal universal e infinita del divino Espíritu o Sí del hombre. Después del recuerdo de la Verdad y la negación de todo cuanto no es el «Uno sin segundo», realizado con la ayuda de la meditación, -que ha terminado por negarse a sí misma, puesto que también ella vela lo único Real-, hay Su afirmación directa y total, Su contemplación propia, aquella en la que el contemplador y lo contemplado son sólo uno. Todo estado de contemplación pura constituye una participación en ese estado de la contemplatio Dei; y esa participación que tiene lugar cada vez que el ser individual es efectivamente absorbido en su propio centro universal, en su corazón, donde habita Dios, puede hacerse total y volverse identificación completa, unión plena, estado espiritual supremo y definitivo. Un estado de contemplación -estado de gracia, de luz y de unión- puede, pues, ser primero un resultado pasajero de los esfuerzos espirituales llevados a cabo con la ayuda de lo Alto, y ese resultado transitorio puede repetirse e intensificarse, hasta convertirse en adquisición realmente eterna e infinita o, más precisamente, una toma de posesión definitiva de lo que está «adquirido» desde siempre: el infinito Sí. La vía contemplativa representa el conjunto de los esfuerzos requeridos para alcanzar ese fin, es toda la purificación del alma y su conformidad con lo Divino, toda la realización espiritual: todo el camino que va de la percepción natural a la visión interior, de lameditación a la suspensión del pensamiento en la concentración pura del espíritu. Es, finalmente, la unión real con la esencia del objeto contemplado, el paso inmediato del acto cognoscitivo al Ser puro, la última transición de todo movimiento y de toda forma a la Realidad supraformal e inmutable del Infinito. Lo múltiple es reabsorbido por el Uno, y el Uno se contempla en Sí mismo, pero Se contempla también en lo múltiple, a cuyo seno -si Él quiere- desciende de nuevo Su siervo para ver en todas partes al Omnipresente, que Se mira desde ese momento a través de él.
La contemplación del Uno por el hombre es, en el fondo, el Acto unitivo del propio Uno: es Su Acto de Ser, de Conocimiento y de Unión. Contemplando el Uno, el hombre actualiza en principio, dentro de sí mismo, el Ser divino, Su conocimiento y Su Unidad. Si esa actualización es efectiva y plena, el ser contemplante es el Ser por el Ser, conoce por Aquel que es el único que conoce, no hace sino uno con el único Uno. La contemplación perfecta es el acto totalmente conforme y esencialmente idéntico al Ser; es el acto por el que el hombre realiza su ser y, en su ser, el Ser puro y supremo; es el acto que consiste en «comer del Árbol de la Vida y vivir eternamente» tras la muerte corporal. Lo mismo ocurre con la última consecuencia de todo acto que, a semejanza de esta contemplación, es verdaderamente conforme al Ser divino, a Su Verdad y a Su Voluntad. Pero, entre todos esos actos, el que realiza deforma más inmediata el paso del acto al Ser es siempre la contemplación de lo único Real, la concentración pura del espíritu en el Uno, porque es el propio acto del Ser, el ser eternamente en acto.
Luego la contemplación espiritual, si bien es un acto humano, no es solamente cosa del hombre; es en sí su propio objeto: la divina Realidad, el Ser, el Conocimiento y la Beatitud del Uno. Vista desde el exterior o desde abajo, la contemplación es el paso del acto al Ser, de la actividad espiritual a la Esencia espiritual o, inversamente, el paso del Ser a Su Acto, o el de la Luz suprema a Su propia Receptividad, que, en el seno del cosmos, se convierte en Su receptáculo contemplativo, la criatura, el Nombre. Pero visto desde el interior o desde arriba, la contemplación es el Ser, la Esencia espiritual misma; ya no hay paso del Ser a Su propio Acto, sólo hay la eterna Identidad de ambos, la divina unidad: el Ser es Su Acto, y Su Acto es Él mismo.
Según Aristóteles, como se sabe, el Acto es lo que es realmente; el Acto puro es el Ser Puro, sin ninguna restricción debida a cualquier virtualidad de ser: es Dios mismo, pues todo cuanto de ser verdadero puede concebirse, Dios lo posee, y no tiene necesidad de adquirirlo con un paso de la potencia al acto. Dios, el Ser puro, es el Acto puro y, en cuanto tal, el Motor primero, el Motor inmóvil. Dicho de otro modo: Dios lo mueve todo por Su propio Ser, que es Acto puro, Acto primero, Acto supremo. y, para el Estagirita, ese Acto también es Pensamiento, un Pensamiento que, siendo el propio Ser divino, tiene por objeto el Infinito. Pero su pensamiento no excluye lo infinito comprendido en su Infinidad, como formuló entre otros, el gran Maestro kabbalista Moisés Cordovero (1522-1570) en Pardes Rimmonim subrayando al propio tiempo la diferencia entre el pensamiento humano y el Pensamiento o Conocimiento divino:
«La Ciencia del Creador no es como la de las criaturas, pues en éstas la ciencia es distinta del sujeto de la ciencia y se refiere a objetos que a su vez se distinguen del sujeto. Eso es lo que se designa con esos tres términos: el pensamiento, lo que piensa, y lo que es pensado. Por el contrario, el Creador mismo es a un tiempo Conocimiento, Lo que conoce y Lo que es conocido. En efecto, Su manera de conocer no consiste en aplicar Su pensamiento a cosas que supuestamente se encuentran fuera de Él; conociéndose y sabiéndose a Sí mismo, Él conoce y ve todo cuanto es. Nada existe que no esté unido a Él y que Él no encuentre en Su propia Esencia.»
El «Pensamiento» divino no es otra cosa, según la Kábala, que la «Sabiduría» infinita del Uno, Su Ser inteligente que es también Su Acto inteligente, Su Conocimiento o Contemplación de Sí mismo, que todo lo determina y produce; tal es también la enseñanza de Hermes Trimegisto, trazada en la Tabla de Esmeralda: «todo viene del Uno y de la contemplación del Uno».
Así, la contemplación es, en el fondo, el eterno Acto de Conocimiento de Dios, que es también Su Acto de Ser, Su Acto que es Su propio Ser. De ello se desprende, entre otras cosas, que, al hablar de contemplación y de acción, hay que tener bien presente en la mente que no se trata de dos términos intrínsecamente opuestos, dado que la contemplación en sí es el acto puro y primero. El verbo latino agere, «actuar», no se opone ni a contemplari ni a cogitare, sino a pati, «padecer»; actio o actus es lo contrario de passio, lo que se padece, de donde la oposición «actividadpasividad». En cuanto al «agente», acabamos de ver que, en el nivel ontológico, no difiere del acto ni de lo que es actuado: es el Ser que es el Ser, el Conocimiento que Se conoce, la Luz que Se contempla y cuyos rayos son los seres o realidades que Él manifiesta y que El acaba por reabsorber en Su Esencia. Tal es la identidad eterna de la contemplación y del acto, del Acto puro del Ser puro, contemplar es actualizar el Acto puro, es ser el Ser puro, el Conocimiento puro, la Beatitud pura.
De la Contemplación propia de Dios, de Su Acto cognoscitivo que es Su propio Ser, procede todo ser, todo acto y toda contemplación, en su pureza primera. Luego todo debería normalmente ser conforme a Él, todo debería ser conforme a Su Ser, todo acto conforme a Su Acto, todo conocimiento y toda contemplación conforme a Su Conocimiento y Su Contemplación de Sí mismo en Sí mismo y en las cosas. Pero no es así, pues no todo cuanto procede del Ser puro, del Acto puro, permanece unido a Su Presencia, que desciende hasta este bajo mundo; y lo que se aleja del Ser o de Su Presencia se degrada en su ser particular, en su existencia terrenal, en su conocimiento, que se vuelve ignorancia, en su actividad no conforme al Acto o a la Voluntad divina. Es la contemplación espiritual, como todo acto querido por Dios; lo que une al ser con Su Presencia, aun cuando sea de manera más o menos directa. Plotino define la contemplación (theoria) como el estado del alma directamente unida a Dios por la parte superior de sí misma; la contemplación y lo que, en el alma, contempla a Dios escapan de las degradaciones del actuar (prattem) y del hacer (poiein).
Lo que en el alma contempla a Dios es en el fondo, como hemos visto, Dios mismo, la Esencia divina del hombre o su Ser puramente espiritual, que también es su Acto puro y perfecto al que no puede afectar ninguna degradación. Pues bien, la divina esencia del hombre no escapa tan sólo de las degradaciones existenciales sino en última instancia, de toda condición al identificarse, más allá del Acto o Ser puro, con lo Absoluto. En otros términos: si bien Dios es el Ser inteligible que Se conoce y Se contempla a Sí mismo y, en Sí mismo, contempla a todo cuanto es cognoscible, es también -y ante todo- el Supraser o No-Ser suprainteligible que, en su Absolutidad, va más allá de toda condición de ser y de conocer, de toda contemplación y afirmación -así como de toda negación- de Sí mismo y de todo cuanto incluye. Lo mismo ocurre, por definición, con la Esencia suprema del hombre, la cual, en sentido pleno, es Dios. Por eso el Espíritu puro y sobrehumano del hombre -Espíritu considerado en cuanto Inmanencia de la Esencia trascendente- es apto, no sólo para absorberse en el Ser divino e inteligible, en el Estado de Conocimiento o Contemplación suprema, sino también para reintegrarse en el supremo No-Conocimiento y No-Contemplación, -allí donde todo conocimiento y toda ignorancia son superados-, para reabsorberse en el abismo sin fondo de la «Nada» que es lo Absoluto, en la «Tiniebla más que luminosa del silencio» que es el Principio supremo y suprainteligible. Uno de los modelos del hombre que realiza esa Identidad suprema, para la élite espiritual de las tres tradiciones abrahámicas, es Moisés, que recibió de Dios la orden de subir al Monte de la Iluminación a fin de que Lo encontrara:
«…Dejando atrás el mundo en el que se es visto y se ve -escribe Dionisio Areopagita en La Teología mística- penetra Moisés en la tiniebla verdaderamente mística del desconocimiento: allí, cierra los ojos a todo saber positivo, escapa completamente de toda aprehensión y de toda visión, pues pertenece por entero a Aquel que está más allá de todo; porque ya no se pertenece a sí mismo ni pertenece a nada ajeno, unido por lo mejor de sí mismo a Aquel que escapa a todo conocimiento…»
Y el propio Areopagita hace hincapié en que «por el hecho mismo de abandonar (espiritualmente) todo cuanto existe (y por lo tanto la propia existencia hasta su raíz ontológica), se celebra (o realiza) lo Supraesencial en modo supraesencial». Es lo que la Kábbala llama «la aniquilación de la existencia» en la «Nada» divina y que implica por definición que también la razón y la meditación se aniquilan y que el espíritu, tras su contemplación del Ser, se absorbe en la «contemplación de la Nada». En ésta, el hombre realiza la «muerte espiritual», que en principio no es correlativa con la muerte corporal inmediata, sino que va seguida del regreso a la existencia terrena. Es el redescenso de la «Nada» al «Ser» de la Identidad suprema y suprainteligible al Conocimiento ontológico, redescenso que arrastra la reconstitución instantánea de la existencia, en este caso la del ser humano, en el estado de plena iluminación. El Maestro hasídico Rabi Levy Yatshak de Berdichev (muerto en 1809) dice a este respecto:
«Hay cierto hombre que adora al Creador con su razón, con la razón humana, y hay cierto otro hombre que contempla la Nada, si cabe expresarse así; y eso no le es posible a la razón humana, sino únicamente por ayuda de Dios… Cuando un hombre consigue contemplar la Nada, su razón humana se aniquila; Luego, cuando el hombre recobra la razón restaurada (en su regreso a su existencia individual), está llena de Flujo (divino)».
Acabamos de ver que la «contemplación de la Nada» es en sí No-Contemplación, No-Conocimiento y No-Ser. No se trata, pues, de un acto de conocimiento, de una visión espiritual, y todavía menos de una meditación discursiva, sino del estado en el que se está «unido por lo mejor de sí mismo a Aquel que escapa de todo conocimiento»: es la propia unidad de nuestro Sí puro y supremo con el Principio supremo y suprainteligible. No es la unión o la unidad ontológica de un sujeto y un objeto de conocimiento, sino la Identidad absoluta del sujeto y el objeto de la «contemplación de la Nada»; o, más precisamente, no hay aquí ni sujeto que contempla ni objeto contemplado: no hay sino la divina «Nada», cuya contemplación misma es «Nada», la «Nada» que es lo Absoluto. Es la Esencia «supraesencial», supraontológica e incognoscible de todo conocimiento y contemplación; es la Realidad infinita e incondicionada, en la que toda afirmación y toda negación, todo cuanto es y todo cuanto no es, se ve sobrepasado. Aquí, el hombre ya no es un ser humano, ni cosa alguna inteligible: es transformado en su propia Esencia sobrehumana y suprainteligible, en ese divino Supraser que descansa en Sí mismo, sin ninguna exteriorización, emanación, revelación o manifestación. Aquí, de eternidad en eternidad, «(Él) tomó la Tiniebla por retiro» (Sal. X VIII,12), una Tiniebla que es la Esencia más que luminosa de toda luz. «La misma Tiniebla no tiene para Ti oscuridad, y la Noche brilla como el Día: la Tiniebla es como la Luz» (Sal. CXXXIX, 12), y es más que luz. Es el Misterio de la «Nube del Desconocimiento» en la que penetra Moisés; y es el Misterio de la «Nube oscura» en la que, según el Profeta, habita Allah «antes de crear el mundo», allí donde Él trasciende todo cuanto tiene una relación cualquiera con la creación, comenzando por el Ser Causal. Es el «No-Ser en el que Él reside como un «Tesoro escondido» y desconocido, como se lo dijo a Su Enviado: «Yo era un Tesoro escondido; quise ser conocido y creé el mundo». Él «desciende» -simbólicamente hablando- de su No-Ser incognoscible y no-causal a Su estado de Conocimiento propio, el de Su Ser inteligible y causal; y, en cuanto tal, Él se contempla como «Uno» en sí y como «Esencia única» de toda existencia, como Causa y «Luz de los cielos y de la tierra» (Corán XXIV, 35).
En este divino «Descenso» contemplativo y creador que, según el Sufismo, «se renueva a cada instante» -siendo propiamente intemporal e impermanente- es donde el ser sobrehumano y puramente espiritual del hombre redesciende de su «Nada» supraesencial, de su «Sí» supraontológico, para contemplarse a Sí mismo como Ser puro, uno y luminoso, como Conocimiento puro, uno y universal, Beatitud pura, una e infinita. Se ve a sí mismo como Esencia única y divina de toda existencia; y en el seno de la existencia, que se le revela como su propio Cuerpo universal, ve formarse, cristalizarse, su cuerpo terrenal y humano. Lo ve en el centro de su Cuerpo inmenso; y en el centro, en el corazón del pequeño cuerpo terrenal, percibe el germen inmanente de ese gran Cuerpo, el del Hombre universal e infinito. Su cuerpo terrenal prolonga el Eje de los mundos, es como una «columna de Éter inaprensible» (Cf. Sefer Yetsirah 11,5), que resplandece de la claridad que lo llena. Es el cuerpo del hombre primordial, que, en su belleza perfecta, se encuentra sumido, como un vaso puro y sagrado, en un océano de luz; se alza en medio de la inmensa Esfera luminosa que es su propio Cuerpo sobrehumano. No hay sino «luz sobre luz (Corán, ibid.):luz infinita por encima, alrededor y por debajo del hombre. Su Ser se desprende como un sol de la Tiniebla más que luminosa: su divino Espíritu, Su alma celestial y su cuerpo terrenal, todo es luz. Su cabeza no piensa todavía, pues está abierta al Infinito y llena de Su sola Claridad; su corazón no desea nada, porque es una fuente de luz que irradia en todas las direcciones hacia el Infinito. Su ser no es sino uno con el Ser puro, y toda su actividad consiste en su acto de conocimiento puro, en su contemplación propia y universal.
La divina «Nada» es lo Inexpresable. Ser el Ser es ser infinitamente feliz, es ser consciente de la Plenitud de ser, es conocerse como Luz infinita. Ser la Luz, es ser la Claridad de todo conocimiento, es no tener necesidad de pensar o de actuar, a menos que la luz lo quiera. Entonces, el Ser puro Se manifiesta como Acto revelador, como Voluntad salvífica, y Su Luz vibra como un río de vida beatífica en el seno de Su propia Claridad inmutable. Es un río espiritual que desciende y se hace alma, vida, en el cuerpo del hombre, y el hombre piensa y actúa por medio de la Luz: Ve en todo a Dios la «Luz de los cielos y de la tierra», la Fuente de toda luz y de toda vida. «Pues junto a Ti está la Fuente de la vida, y en Tu luz vemos la luz.» (Sal. XXXVI, 10).