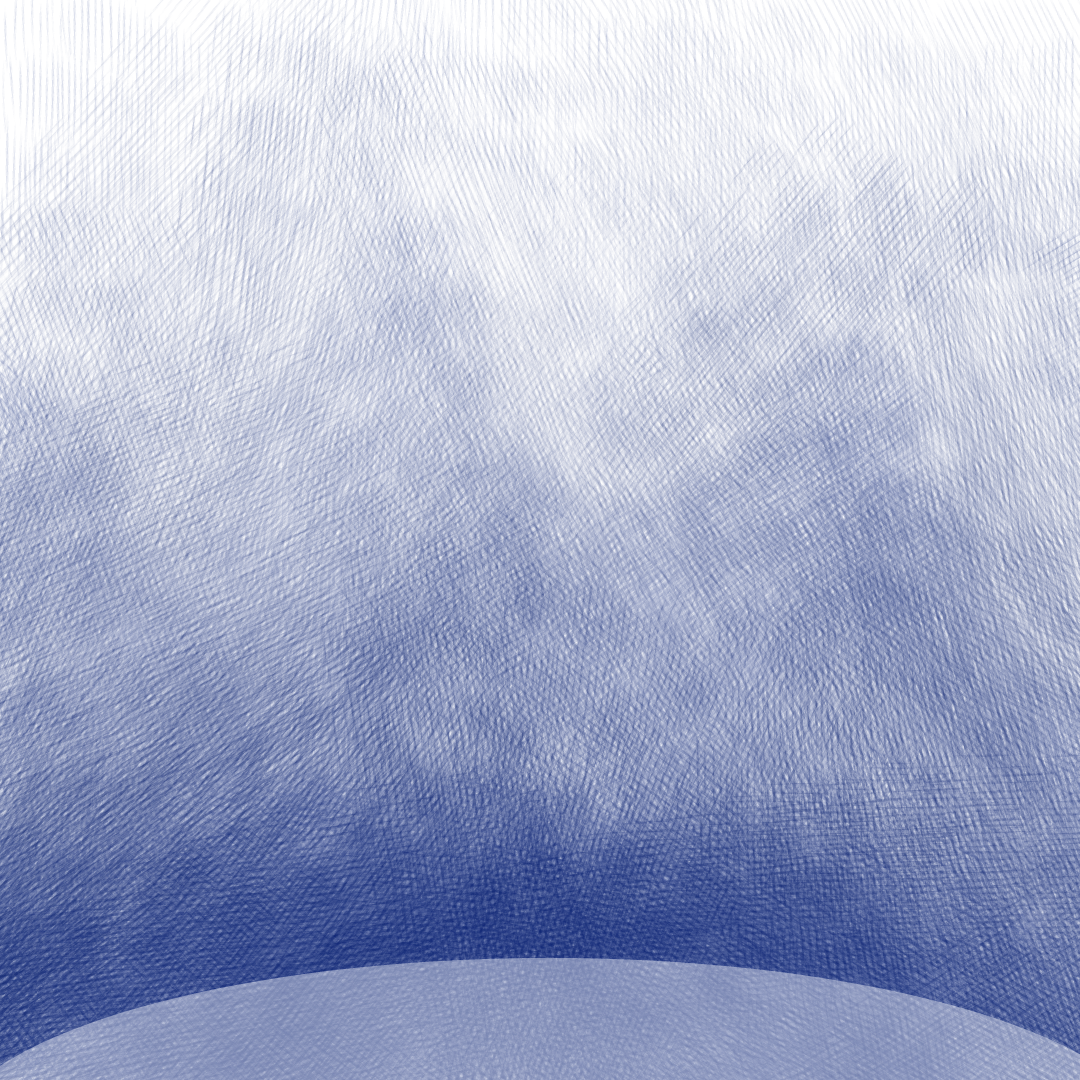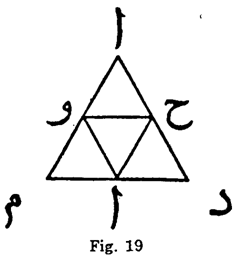Fuente: Studies in Comparative Religion, Vol. 13, Nos. 3 & 4 (Verano-Otoño, 1979). © World Wisdom, Inc.
www.studiesincomparativereligion.com
«PHILOSOPHIA PERENNIS» se entiende generalmente para referirse a esa verdad metafísica que no tiene principio, y que permanece la misma en todas las expresiones de la sabiduría. Tal vez sería aquí mejor o más prudente hablar de una «Sophia perennis», ya que no se trata de construcciones mentales artificiales, como ocurre con demasiada frecuencia en filosofía; o también podría llamarse «Religio perennis» a la sabiduría primordial que permanece siempre fiel a sí misma, dado que por su naturaleza implica en cierto modo el culto y la realización espiritual. En el fondo no tenemos nada en contra de la palabra «filosofía», ya que los antiguos entendían por ella todo tipo de sabiduría; sin embargo, el racionalismo, que no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera contemplación espiritual, ha dado a la palabra «filosofía» un tinte limitativo, de modo que con esta palabra nunca se puede saber a qué se refiere realmente. Si Kant es un «filósofo», Plotino no lo es, y viceversa.
Con Sophia perennis, se trata de lo siguiente: hay verdades innatas en el Espíritu humano que, sin embargo, en cierto modo yacen enterradas en la profundidad del «Corazón» -en el Intelecto puro- y sólo son accesibles a quien es espiritualmente contemplativo; y éstas son las verdades metafísicas fundamentales. A ellas tiene acceso el «gnóstico», el «pneumático» o el «teósofo» -en el sentido original y no sectario de estos términos- y a ellas tuvieron acceso también los «filósofos» en el sentido real y todavía inocente de la palabra: por ejemplo, Pitágoras, Platón y en gran medida también Aristóteles.
Si no hubiera Intelecto, ni Espíritu contemplativo y directamente conocedor, ni «Corazón-Conocimiento», tampoco habría razón capaz de lógica; los animales no tienen razón, pues son incapaces de conocimiento de Dios; en otras palabras, el hombre posee razón o entendimiento -y también lenguaje- sólo porque es fundamentalmente capaz de visión suprarracional, y por tanto de cierta verdad metafísica.
El contenido fundamental de la Verdad es lo Incondicionado, el Absoluto Metafísico; lo Último, que es también lo Absolutamente Bueno, el Agatón platónico. Pero está en la naturaleza de lo Absoluto ser Infinito y Omniposible, y en este sentido San Agustín dijo que está en la naturaleza del Bien comunicarse a sí mismo; si hay un sol, entonces también hay radiación; y ahí radica la necesidad del cosmos que proclama a Dios.
Sin embargo, decir radiación es también decir separación de la fuente de luz. Puesto que Dios es el Bien absoluto e infinito, lo que no es Dios -es decir, el mundo como tal- no puede ser absolutamente bueno: la no-divinidad del cosmos trae consigo, en sus limitaciones, el fenómeno del mal o de la maldad que, por ser un contraste, subraya aún más la naturaleza del Bien. «Cuanto más blasfema», como decía Eckhart, «más alaba a Dios».
Lo esencial aquí es la discriminación entre Âtmâ y Mâyâ, entre la Realidad vista como «Ser», y la relatividad vista como «juego cósmico»: puesto que el Absoluto es infinito -sin lo cual no sería el Absoluto- debe dar lugar a Mâyâ, una «realidad menor» y en cierto sentido una «ilusión». Âtmâ es el Principio -el Principio Primordial, podría decirse- y Mâyâ es la manifestación o el efecto; en sentido estricto, Mâyâ es también, en cierto sentido, Atmâ, puesto que, en último análisis, sólo existe Âtmâ; ambos polos deben, pues, incidir el uno sobre el otro y deben estar ligados el uno al otro, en el sentido de que, en Âtmâ, Mâyâ está en cierto modo prefigurado, mientras que, por el contrario, Mâyâ, a su manera, representa o refleja Âtmâ. En Âtmâ, Mayā es el Ser, el Creador del mundo, el Dios Personal, que se revela al mundo en todas Sus posibilidades de Manifestación; en Mâyâ, Âtmâ es cualquier reflejo de lo Divino, como el Avatara, las Sagradas Escrituras, el símbolo transmisor de Dios.
En el dominio de Mâyâ o relatividad, no sólo hay «espacio», también hay «tiempo», para hablar comparativa o metafóricamente: no sólo hay simultaneidad y gradación, sino también cambio y sucesión; no sólo hay mundos, sino también «edades» o «ciclos». Todo esto pertenece al «juego» de Mâyâ, al despliegue casi «mágico» de las posibilidades ocultas en el Uno Primordial.
Pero en el Todo Universal no sólo existe «lo que es conocido», sino también «lo que conoce»; en Âtmâ los dos son indivisos, el uno está inseparablemente presente en el otro, mientras que en Mâyâ este Uno está escindido en dos polos, a saber, objeto y sujeto. Âtmâ es el «Sí mismo»; pero también se le puede llamar «Ser» -no en sentido restrictivo- según el punto de vista o la relación de que se trate: es conocible como Realidad, pero también es el Conocimiento, que habita en nosotros, de todo lo real.
De ello se deduce que el conocimiento del Uno o del Todo exige, de acuerdo con su naturaleza, un conocimiento unificador y total; exige, más allá de nuestro pensamiento, nuestro ser. Y aquí se define la meta de toda vida espiritual: quien conoce el Absoluto -o quien «cree en Dios»- no puede quedarse estacionario en este conocimiento mental o en esta fe mental, debe ir más allá e implicar todo su ser en este conocimiento o en esta fe; no en la medida en que el conocimiento y la fe son puramente mentales, sino en la medida en que, de acuerdo con su verdadera naturaleza y por su contenido, exigen más y dan más que el mero pensar. El hombre debe «llegar a ser lo que es», precisamente «llegando a ser eso que es». Esta necesidad espiritual inmediata se aplica tanto a la religión más simple como a la metafísica más profunda, cada una a su manera.
Y todo esto procede del hecho de que el hombre no sólo conoce, sino que también quiere; a la capacidad de conocer el Absoluto, pertenece también la capacidad de quererlo; a la Totalidad del Espíritu pertenece la libertad de la voluntad. La libertad de la voluntad carecería de sentido sin una meta prefigurada en el Absoluto; sin el conocimiento de Dios, no sería posible ni serviría de nada.
El hombre consiste en pensar, querer y amar: puede pensar lo verdadero o lo falso, puede querer lo bueno o lo malo, puede amar lo bello o lo feo. Hay que subrayar aquí que se ama el bien que es feo por su belleza interior, y ésta es inmortal, mientras que la fealdad exterior es efímera; por otra parte, no hay que olvidar que la belleza exterior, a pesar de cualquier fealdad interior, da testimonio de la belleza como tal, que es de naturaleza celeste y no puede ser despreciada en ninguna de sus manifestaciones.
Pensar lo verdadero -o conocer lo real- exige, por una parte, querer lo bueno y, por otra, amar lo bello y, por tanto, la virtud, pues ésta no es otra cosa que la belleza del alma; no en vano, para los griegos, la virtud pertenecía a la verdadera filosofía. Sin la belleza del alma, todo querer es estéril, trivial, egoísta, vano e hipócrita; del mismo modo, sin el trabajo espiritual, es decir, sin la cooperación de la voluntad, todo pensar es, en última instancia, superficial e inútil. La esencia de la virtud es que los sentimientos correspondan a la verdad más elevada: de ahí, en el sabio, su elevación por encima de las cosas y de sí mismo; de ahí su abnegación, su grandeza de alma, su nobleza y su generosidad; la verdad metafísica como contenido de la conciencia no va de la mano de la trivialidad, la pretenciosidad, la ambición y cosas semejantes. «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto».
Además: uno no podría amar los valores terrenales, si éstos no estuvieran enraizados en lo Divino; en las cosas terrenales uno está inconscientemente amando a Dios. El hombre espiritual lo hace conscientemente, el bien terrenal le lleva siempre de vuelta a lo Divino: por un lado no ama nada más que a Dios -o no ama nada tanto como a Dios- y por otro lado ama todo lo que hay de amable en Dios.
Hay algo que el hombre debe saber o pensar; algo que debe querer o hacer; y algo que debe amar o ser. Debe saber que Dios es el Ser necesario, autosuficiente, que es Aquello que no puede no ser; y debe saber que el mundo es sólo lo posible, a saber, aquello que puede ser o no ser; todas las demás discriminaciones y juicios de valor se derivan de este distinguo metafísico. Además, el hombre debe querer todo lo que directa o indirectamente le conduce a Dios, y por tanto abstenerse de todo lo que le aleja de Dios; el contenido principal de este querer es la oración, la respuesta a Dios, y en ella se incluye toda la actividad espiritual, incluida la reflexión metafísica. Y luego, como ya se ha dicho, el hombre debe amar lo que corresponde a Dios; debe amar el Bien, y puesto que el Bien trasciende necesariamente su propia mismidad, debe esforzarse por superar esta mismidad estrecha y débil. Hay que amar el Bien en sí mismo más que al propio yo, y este conocimiento de sí y este amor desinteresado constituyen toda la nobleza del alma.
Lo Divino es Absolutidad, Infinitud y Perfección. Mâyâ no es sólo la radiación que manifiesta a Dios y que, a través de esta manifestación, se distancia necesariamente de Dios, es también el principio -o el instrumento- de la refracción y de la multiplicación: manifiesta lo Divino no sólo a través de la existencia única, sino también a través de las innumerables formas y cualidades que resplandecen en la existencia. Y puesto que percibimos estos valores y los reconocemos como valores, sabemos que no basta con llamar a la Divinidad lo Absoluto y lo Infinito; sabemos que, en su Absolutidad e Infinitud, es también lo Perfecto, de lo que derivan todas las perfecciones cósmicas, y de lo que en mil lenguas dan testimonio.
Puro «dogmatismo» y mera «especulación», dirán muchos. Este es en realidad el problema: una exposición metafísica aparece como un fenómeno puramente mental cuando no se sabe que su origen no es una elaboración mental o una actitud del alma, sino una visión completamente independiente de opiniones, conclusiones y credos, y que se realiza en el Intelecto puro – a través del «Ojo del Corazón». Una exposición metafísica no es verdadera porque sea lógica -en su forma tampoco podría serlo-, sino que es en sí misma lógica, es decir, fundamentada y consecuente, porque es verdadera. El proceso de pensamiento de la metafísica no es un soporte artificial de una opinión que haya que demostrar, es simplemente una descripción que se ha adaptado a las reglas del pensamiento humano; sus pruebas son ayudas, no fines en sí mismas.
Santo Tomás de Aquino decía que era imposible probar el Ser Divino, no porque fuera poco claro, sino, al contrario, por su «exceso de claridad». Nada hay más insensato que la pregunta de si se puede probar lo suprasensorial: pues, por un lado, se puede probar todo al que está espiritualmente dotado, y, por otro, el que no está tan dotado es ciego a la mejor de las pruebas. El pensamiento no está ahí para agotar la realidad en palabras -si pudiera hacerlo, él mismo sería la realidad, una suposición autocontradictoria-, sino que su papel sólo puede consistir en proporcionar claves de la Realidad; la clave no es la Realidad, ni puede querer serlo, pero es un camino hacia ella para aquellos que pueden y quieren recorrerlo; y en el camino ya hay algo del fin, igual que en el efecto hay algo de la causa.
No se nos escapa que el pensamiento moderno, todavía mal llamado «filosófico», se aleja cada vez más de una lógica que se considera «escolástica», y busca cada vez más determinarse «psicológica» e incluso «biológicamente», pero esto no puede impedirnos en modo alguno pensar o ser del modo que exige la naturaleza teomórfica del hombre y, por tanto, la razón suficiente del estado humano. Se habla mucho hoy del «hombre de nuestro tiempo» y se reclama para él el derecho a determinar la verdad de este «tiempo», como si el hombre fuera un «tiempo», y como si la verdad no valiera para el hombre en cuanto tal; lo que en el hombre es mutable no pertenece al hombre en cuanto tal; lo que constituye el milagro del «hombre» no está sujeto a cambio, pues, a imagen de Dios, no puede haber ni disminución ni aumento. Y que el hombre es esta imagen se desprende del simple hecho de que posee el concepto de lo Absoluto. En este concepto primordial reside toda la esencia del hombre y, por tanto, también toda su vocación.