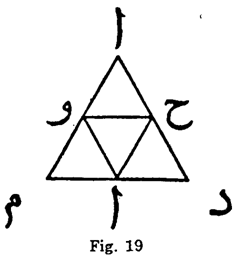Fuente: Studies in Comparative Religion, Vol. 15, No. 3 & 4 (Verano-Otoño, 1983). World Wisdom, Inc.
El Sacrificio
La Misa o Divina Liturgia es esencialmente un sacrificio, como de hecho lo afirma uno de los nombres -El Santo Sacrificio- que se le da con más frecuencia. No es, como se quiere hacer creer, sólo un sacrificio de alabanza o simplemente una cena conmemorativa; tampoco es la conmemoración de un sacrificio realizado de una vez por todas en un tiempo remoto. Aunque es memorial de un sacrificio violento y sangriento, el del Gólgota, es también en sí mismo un verdadero sacrificio, una repetición de aquel sacrificio del Gólgota y, por consiguiente, dotado del mismo poder de reconciliación y propiciación [1]. Indudablemente, la Misa es más amplia y abarca otras grandes realidades sobrenaturales, más allá de las de un sacrificio cruento; del mismo modo que la misma idea de sacrificio posee un significado mayor que la inmolación sangrienta de una víctima. En numerosas ocasiones volveremos sobre este punto. Sin embargo, el hecho es que la idea de la inmolación es principal, tanto en la teología de la Redención como en la Misa, que es su perpetuación ritual. Es, pues, esta realidad central de la Misa, que es su núcleo mismo, la que debemos examinar si queremos comprender la celebración eucarística.
El sacrificio de Cristo, como toda su misión, se realiza en continuidad con la tradición judía del Antiguo Testamento. Comenzaremos, pues, por repasar las distintas formas de sacrificio practicadas en la antigua Ley; esto nos permitirá demostrar cómo la Cruz de Cristo recapitula, al tiempo que trasciende, los sacrificios que la precedieron, sacrificios que en cierto modo son su explicación. Habiendo reinsertado así el sacrificio del Calvario en su contexto etnorreligioso -si se puede utilizar tal expresión- estaremos en condiciones de analizar más útilmente la naturaleza misma del sacrificio desde un punto de vista fenomenológico, y luego metafísico.
Los judíos conocían y practicaban varios tipos de sacrificio. Aparte de la ofrenda de incienso que constituye un sacrificio del que hablaremos más adelante, tenían, en primer lugar, un sacrificio incruento llamado Minhah, u «oblación», que tenía su origen en una ofrenda de las primicias de la tierra. En el Minhah se ofrecían tortas hechas de harina blanca fina, aceite e incienso; una parte de ellas se quemaba, es decir, se consagraba, y el resto era consumido por los sacerdotes. La forma más conocida del Minhah es el rito conocido como los «panes de la proposición» (Lehem Panim), en el que doce panes que representaban a las doce tribus de Israel se colocaban sobre una mesa de oro en el Templo. Sobre cada uno de ellos se quemaba una pequeña cantidad de incienso. Se colocaban frescos cada Sabbat y los panes de la semana anterior eran comidos por los sacerdotes.
Entre los sacrificios cruentos, el más importante y, de hecho, la forma más sagrada de culto era el holocausto, llamado en hebreo Olah[2] La palabra griega holocaust significa «enteramente quemado». En efecto, la víctima, generalmente un toro o un buey, después de haber sido desangrada, era incinerada totalmente por el fuego sobre el altar, lo que significaba que estaba totalmente consagrada y ofrecida a Dios. La palabra hebrea procede del verbo alah que significa «elevarse», aludiendo al humo que se eleva hacia el cielo, es decir, que se eleva simbólicamente hacia la morada celeste de Dios. La sangre de la víctima se esparcía por las cuatro esquinas del altar. Este rito tenía un significado importante: en efecto, la sangre está relacionada con la esencia trascendente del hombre que reside en el corazón. Ahora bien, el animal sacrificado sustituía al hombre, como lo demuestra el rito preliminar de la Semijá, en el que el oferente colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y la conducía al altar. La efusión de la sangre de la víctima significaba que el oferente se identificaba con el animal y se ofrecía a Dios en el altar siguiendo simbólicamente el itinerario del animal cuya carne era sublimada por el fuego y se «elevaba» hacia Dios.
El Zevach Shelamim, el «Sacrificio de la Paz», que se realizaba en la época de las grandes solemnidades,[3] era un sacrificio de comunión con Dios. Una parte de la víctima inmolada, la sangre y la grasa, se quemaba y se ofrecía a Dios. El resto servía de alimento a los fieles y a los sacerdotes en un banquete sagrado. Había tres tipos de Zevach Shelamim, siendo el más interesante para nosotros el Zevach Todah, es decir, el «sacrificio de alabanza» o «acción de gracias». Estos títulos se aplican y se han aplicado siempre a la Misa, que también se llama Eucaristía, nombre equivalente a «acción de gracias», y que en varios lugares del misal se designa en latín con la expresión sacrificium laudis. El rito hebreo comenzaba con un himno de acción de gracias, seguido de la inmolación de la víctima, durante la cual se hacía una circunvalación del altar. Al mismo tiempo se ofrecían panes y libaciones de vino, especialmente una copa llamada «cáliz de salvación», expresión tomada del salmo 115, uno de los salmos del Hallel[4]. Y esta expresión se encuentra también en la misa romana: en el momento de su comunión el sacerdote dice «¿Qué rendiré al Señor, por todo lo que me ha rendido? Tomaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor»[5].
El sacrificio Hattat era un rito de purificación y de expiación por el pecado; en él, una vez más, el oferente ponía sus manos sobre la víctima (novillo, macho cabrío, cabra, oveja, dos palomas o dos tórtolas), parte de la cual era quemada y el resto consumido por los sacerdotes. Conectado con este rito estaba la importante ceremonia anual llamada Día de la Expiación o del Gran Perdón (Yom Kippur), cuyo propósito era purificar a los sacerdotes y al pueblo de sus pecados del año anterior. Se celebraba el décimo día del mes de Tishri de la siguiente manera: el sumo sacerdote ofrecía en primer lugar un novillo y un carnero por sus pecados y los de todo el clero. Luego ofrecía dos machos cabríos y un carnero por los pecados del pueblo. Después de haber incensado el santuario, inmolaba el toro y con la sangre de la víctima rociaba el santuario; a continuación inmolaba uno de los dos machos cabríos, rociando de nuevo con su sangre el santuario, luego el atrio y, por último, ungía el altar de los holocaustos. El segundo macho cabrío era objeto de un rito especial y bien conocido: el sumo sacerdote extendía las manos sobre él, mientras confesaba sus pecados y los del pueblo, cargando así al animal con ellos. A la cabeza del animal le ataba una larga cinta escarlata, color simbólico del pecado para los judíos[6]. Después de esto, un hombre conducía el macho cabrío a un lugar desierto y lo arrojaba desde un alto precipicio. De este modo el animal «se llevaba» los pecados de Israel, de donde viene el nombre de «chivo expiatorio».
Hemos insistido un poco en los ritos del Día de la Expiación porque tienen una importancia considerable para comprender el significado y la importancia del sacrificio de Cristo, acto que, como hemos dicho, integra en sí todos los ritos sacrificiales que lo precedieron. Esto se ve claramente en el rito del Yom Kippur, como lo demuestra San Pablo. En su Epístola a los Hebreos, compara a Cristo con el sumo sacerdote que sólo entra una vez al año en el Lugar Santísimo para llevar «la sangre que ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo… Pero Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación; ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el Lugar Santo, obteniendo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de bueyes, y la ceniza de vaca rociada, santifican a los inmundos para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?» (Heb. 9, 7-14; cf. ibid., 15-28 y 13, 10-14).
Esta relación señalada por San Pablo se aplica a todas las demás formas del sacrificio hebraico. Esto es particularmente evidente con respecto al holocausto. El sacrificio de Cristo es un holocausto absoluto, mientras que las ofrendas de las primicias y el Zevach Shelamim prefiguran el esquema de la Misa. Pero es sobre todo el sacrificio del Pasque, el sacrificio del Cordero Pascual y la fiesta que le sigue, en el que debemos concentrarnos, porque éste es el tipo de sacrificio que, habiéndolo transformado, Cristo eligió sufrir: el sacrificio del Nuevo Testamento. En breve profundizaremos en la integración del Pasque judío en el desarrollo de la Divina Liturgia; por el momento basta con recordar algunos de los puntos esenciales.
El Pasque judío pertenece al tipo de sacrificio en el que el animal ofrecido es comido íntegramente por los hombres en nombre de Dios. Es un sacrificio de comunión como el Zevach Shelamim. El oferente era el cabeza de familia y también el sacerdote, pues el sacrificio del Pasque se ofrecía tanto en el hogar como en el Templo. Este rito era de suma importancia para los judíos porque conmemoraba, como es sabido, su liberación de la esclavitud de Egipto y su entrada en la Tierra Prometida[7]. [7] El Pasque, cuyo nombre, pesach, significa «paso» (del exilio a la Tierra Prometida) era el símbolo que Cristo sólo tenía que «vitalizar» de alguna manera para convertirlo en un signo eficaz del paso de la muerte a la vida, de las sombras a la luz; del mismo modo que por el Cordero Divino inmolado somos introducidos en el Reino del Padre.
* * *
Generalmente se da por sentado y se considera evidente que el Sacrificio es universal y que ha sido practicado por todos los pueblos en todas las épocas. Naturalmente, se sabe o se admite sin más que es necesario para que el hombre expíe sus pecados y alabe a Dios. Pero, de hecho, cuando uno reflexiona sobre la conexión entre sacrificio y expiación, que superficialmente parece evidente, la conexión no es tan fácil de explicar.
Es importante, pues, si queremos comprender realmente el fenómeno del sacrificio, profundizar en su significado y naturaleza. ¿Qué es, en el fondo, el sacrificio? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cuál es su origen, su naturaleza y su significado?
Los sacrificios se incluyen en la categoría más general de los ritos sagrados. Entre los ritos hay que distinguir entre los que son fundamentales y los que son auxiliares. Los primeros son los que introducen al hombre en el ámbito de lo sagrado: son todos los ritos de admisión en una comunidad tradicional, como, por ejemplo, el bautismo cristiano, las diferentes iniciaciones y los ritos funerarios. Estos últimos son las oraciones y, en particular, los ritos de ofrendas y sacrificios: que se les llame «auxiliares» no debe en modo alguno denigrar su importancia, y mucho menos su necesidad. Los ritos de admisión pueden introducir al hombre en el ámbito de lo sagrado sólo de manera potencial. Sin embargo, no puede participar efectivamente de lo sagrado si no es mediante la práctica de la oración y el sacrificio a lo largo de toda su vida.
La idea de sacrificio es mucho más amplia de lo que permite la noción habitual, en la que la palabra es pura y simplemente sinónimo de «inmolación». Como indica su raíz etimológica, hace referencia de la manera más amplia a lo sagrado: la expresión latina «sacrificar» es rem divinam facere, «realizar un acto divino»; y la palabra sacrificium, que deriva en parte de sacer y en parte de facere, tiene el mismo sentido: «una sacralización».[8] El verbo sacrificare significa no sólo «sacrificar», sino también «consagrar». El término «sacrificio» vuelve de manera exacta a su objeto que acabamos de explicar, que es introducir al ser en el ámbito de lo sagrado. La idea de inmolación que se le une es meramente secundaria.
Se puede definir el sacrificio como el acto cuya doble finalidad es llevar un don a Dios y santificar a la persona que lo ofrece.
¿Por qué una ofrenda a Dios? En realidad, es la devolución de un don. En efecto, la vida es un don del Creador, al igual que todo lo que, como los alimentos, sirve para mantener esta vida. Para darse cuenta espiritualmente del sentido de este don y relacionar su significado espiritual consigo mismos y hacerlo más próspero y duradero, los seres conscientes y responsables deben ofrecer a cambio al Creador una parte de lo que Él les ha dado. Esto es lo que explica ciertas formas secundarias de sacrificio, como las libaciones con las comidas que se practicaban en la antigua Grecia y en la India, y también en la entrega del diezmo. En el primer caso, para emplear una expresión medieval, no se come ni se bebe hasta haber ofrecido «la porción de Dios»; en el segundo, se entrega la décima parte de lo que se posee, reconociendo así que todo lo que se tiene procede de Dios, y al mismo tiempo para garantizar la perennidad de esos bienes y evitar que el círculo de la prosperidad se cierre sobre sí mismo.
Para trazar la historia, o más exactamente, la prehistoria del sacrificio y buscar su origen, hay que despojarse en primer lugar de una multitud de «dogmas» pseudocientíficos que se encuentran en la mayoría de los textos que tratan de la historia de las religiones o de la antropología. Hemos leído, bajo el nombre de un autor que es una de las mayores autoridades en materia de sacrificios, algunas de las afirmaciones más desconcertantes: sus teorías se basan en presupuestos evolucionistas de la naturaleza más grosera. Pero lo más grave es que esas afirmaciones son adoptadas casi siempre sin examen alguno por autores eclesiásticos, algunos de los cuales son hoy teólogos de fama mundial. Es verdaderamente horripilante ver cómo tales teorías «científicas», completamente profanas y carentes de toda base sólida, reciben un lugar de honor por parte de individuos que, al mismo tiempo, se niegan a tomar en serio las ciencias tradicionales que extraen su valor y credibilidad de los principios metafísicos y de la Revelación. Es incomprensible que un teólogo católico pretenda atribuir el origen de los sacrificios a un supuesto proceso evolutivo iniciado en la época del hombre «primitivo» -considerado un «salvaje» poco mejor que el animal del que «evidentemente» desciende- y, al mismo tiempo, pretenda creer en la recitación de los primeros capítulos del Génesis, y todo ello sin percibir la incompatibilidad fundamental entre ambos. Incompatibilidad que, por lo demás, existe a pesar de las difusas elucidaciones y las acrobacias intelectuales de los evolucionistas «católicos» que han intentado conciliar estas dos maneras de ver las cosas.
La única manera apropiada de considerar el problema del origen del sacrificio es basar nuestro estudio en las doctrinas tradicionales, tanto en sus aspectos religiosos como metafísicos.
En el estado de inocencia, en el Jardín del Edén, el sacrificio del tipo que hemos estado considerando era innecesario. El hombre primordial, en absoluto sujeto a las cosas materiales, ofrecía a Dios con toda naturalidad ese don, que es la respuesta obligada de la criatura a su Creador, un don absolutamente puro y enteramente espiritual: el don del corazón. En un arrebato perfecto de amor, ofreció a Dios toda la creación y a sí mismo. Después de la Caída ya no fue así. El hombre cayó precipitadamente de un plano superior y espiritual a un plano material y físico: su culpa y su caída resultaron inevitablemente de su decisión egoísta de apropiarse de toda la creación en lugar de ofrecerla sin reservas a Dios.
Las consecuencias de esta caída no habrían tenido remedio si la Misericordia divina no hubiera intervenido para paliarla. Fue entonces cuando los enviados del Cielo (cuya naturaleza precisa queda fuera del alcance de esta discusión) transmitieron al hombre el sacrificio deseado y determinado por Dios como medio de reparar parcialmente las consecuencias de esta catástrofe espiritual.
El propósito del sacrificio es devolver a la humanidad al nivel espiritual del que ha caído. Para ello debe efectuarse una «transferencia». Expliquémonos. En cierto sentido, la única forma que tenía el hombre de reparar la Caída y sus consecuencias era morir, porque es precisamente la muerte lo que le separa del mundo físico y material. Además, en el Génesis se dice claramente que Dios decidió que el hombre, al convertirse en pecador, muriera. Sin embargo, no era necesario que muriera inmediatamente; la humanidad y todo el plan de la creación no debían ser destruidos. Más bien, era necesario que el hombre viviera durante cierto tiempo fuera del estado paradisíaco, en un estado caído y corporal. El sacrificio era el medio de llevar a cabo simbólica y ritualmente la «muerte» del hombre al mundo material y su transferencia de vuelta al nivel primordial, espiritual. En cierto sentido, todo sacrificio es fundamentalmente un sacrificio humano, como lo demuestra el rito de la Semijá del que ya hemos hablado y del que hablaremos más adelante. El sacrificio humano realizado físicamente es ciertamente una desviación aberrante y monstruosa que se encuentra entre los degenerados de una u otra clase, pero es la desviación de una idea, más aún, de una necesidad profunda, aunque mal interpretada de manera grosera. En el sacrificio, tal como se concibe normalmente, el traslado del hombre al mundo espiritual se realiza por medio de un intermediario y una sustitución. El hombre es transportado por otro ser físico u objeto físico que lo sustituye y que a su vez es transportado al reino espiritual a través del rito. El mecanismo es el siguiente: el ser u objeto se ofrece a Dios y queda así consagrado por el rito que lo integra en el ámbito de lo sagrado; y al mismo tiempo se identifica por sustitución con el oferente y lo integra en el mismo ámbito sagrado. El ser o el objeto sacrificado se convierte así en mediador entre el Cielo y la Tierra.
Hemos hablado del objeto ofrecido. En efecto, no sólo se puede sustituir al hombre por un ser vivo; puede ser un vegetal, flores, un alimento, pan, vino o incluso un objeto manufacturado. Así, por ejemplo, en el antiguo Egipto, el ritual diario implicaba una doble ofrenda: la del Ojo de Horus, símbolo solar, y la de Maat. Maat es la entidad que representa la Justicia y la Verdad, y de manera más general, la energía divina [9]. El sacerdote presentaba una estatua de Maat en el santuario: mediante la ofrenda de esta estatua, el alma del hombre se reunía con la Divinidad en el universo espiritual.
Pero lo más común es que sea un animal el que sustituya al hombre en el sacrificio; esto se debe a que los animales, especialmente los superiores, son los más cercanos al hombre. El sacrificio cruento era el sacrificio por excelencia. Poco comprendemos hoy, ahora que estas inmolaciones han dejado de existir en casi todas partes, la razón por la que el sacrificio cruento era necesario, especialmente en la expiación del pecado. Sin embargo, éste es un punto importante, pues el sacrificio cruento más espectacular y expiatorio fue, si nos atrevemos a decirlo así, el de Cristo, y debemos comprender por qué.
El sacrificio cruento es como una muerte voluntaria: por la intermediación del animal inmolado, el hombre «muere» voluntariamente al mundo fenoménico y material, y por este acto, de acuerdo con el proceso descrito anteriormente, es restituido, al menos potencialmente, al universo espiritual. Sacralizado por el rito de la ofrenda, el animal sirve en cierto modo para unir al hombre con la Divinidad. Por eso, en ciertos casos, el oferente se viste con la piel del animal sacrificado: al hacerlo, el hombre renace bajo la forma de un ser sobrenatural [10]. Es a la luz de esta costumbre como se comprende plenamente la fuerza y el significado de la fórmula de San Pablo que dice «vestíos de induimini [de induo-vestir], el Señor Jesucristo» (Rom. 13:14).
Queda claro entonces, frente a las afirmaciones de ciertos autores que pretenden que la muerte del animal, aunque necesaria, no es un elemento esencial, que debe producirse una inmolación. Otros, imbuidos de las mismas falsas ideas, han sostenido que hay sacrificios en los que no se produce inmolación alguna, y citan ejemplos en los que se ofrecen alimentos, flores o libaciones de vino, etc.: tales, según ellos, refuerzan la tesis antes mencionada. Pero en realidad se equivocan, pues ignoran el hecho de que el pan es ya el resultado de una inmolación por parte del hombre: el trigo es trillado, molido y «cocido» en el horno; el vino no puede existir sin sufrir su propia «pasión» cuando la uva es aplastada, exprimida y transformada por el proceso de fermentación. Y más allá de esto, ambos finalmente vuelven a «morir» cuando, después de ser ofrecidos, son comidos por la divinidad, es decir, por el sacerdote o la persona que hace la ofrenda. Tampoco ocurre lo mismo con la oblación de incienso que se quema. Lo mismo ocurre con la flor, que se corta y se mata para ser ofrecida, atestiguando así tanto su propia belleza, que refleja la Belleza divina, como su nada con respecto a la Belleza absoluta. Su muerte en la ofrenda atestigua la supremacía de la Esencia divina.
Volviendo al sacrificio cruento, es necesario considerar aún otro aspecto que tiene una gran importancia en la explicación de este tipo de oblación. Y es el hecho de que para todas las tradiciones, o casi todas, la sangre es considerada como el vehículo del principio vital, del alma viviente. Así lo afirma especialmente la Biblia (Deut. 12:23; Lev. 17:10-11); es el medio en el que los elementos psíquicos se vinculan a una modalidad corporal. Cuando se come la carne o se bebe la sangre de una víctima, se absorbe y asimila por este acto su fuerza vital; pero lo esencial aquí es que se trata de una fuerza vital que ha sido consagrada y que, en consecuencia, es vehículo de transmisión de la energía divina. La misma consideración explica una vez más los ritos de purificación y de alianza. Ya hemos llamado la atención sobre los primeros. En cuanto a los segundos, ocupan un lugar capital en el Antiguo Testamento. La «alianza» entre Dios y su pueblo se sella mediante un «pacto sangriento» (Éxo. 24:8, Zac. 9:11). La víctima ofrecida, inmolada y aceptada por Dios sella la alianza de la siguiente manera: el animal representa al pueblo; su sangre, la vida de este pueblo. El animal es ofrecido, consagrado y, por tanto, «pasa» al mundo divino. Su sangre se carga de energía divina; Dios renueva entonces a su pueblo; la ofrenda lleva su bendición, es decir, la adopción del pueblo con todas las consecuencias benéficas de este acto. Se podrá calcular la inmensa importancia de este esquema sacrificial de la alianza cuando lleguemos a ver que constituye en un plano superior el mecanismo del propio sacrificio crístico, que es el de la Nueva Alianza.
Hemos aludido anteriormente al rito en el que se come la ofrenda, lo que nos lleva a considerar la importancia de los banquetes rituales, esos banquetes de comunión que acompañan a un buen número de actos sacrificiales. El repast o banquete sagrado ha adquirido tal importancia en los diferentes cultos que la mayoría de los sabios modernos quieren ver en ellos el origen de todo sacrificio. Aunque esto es ciertamente incorrecto, no debe permitirnos ignorar el hecho de que el banquete sagrado desempeña un papel primordial en tales ritos.
Esta costumbre se desarrolló especialmente en la antigua Grecia. Quizá el ejemplo más característico sea el de los pritanos de Atenas. Como representantes de las distintas tribus, los pritanos formaban un órgano encargado de organizar las deliberaciones del Senado, y como tal gozaban de gran prestigio. Establecidos en Prytaneion o en Tholos, tomaban sus comidas cerca del altar de Hestia, que era donde se mantenía la sede del gobierno griego. En consecuencia, este banquete estaba revestido de un carácter sagrado. Los pritanos llevaban una corona o diadema, que era un símbolo sagrado que también llevaban los sacerdotes durante el sacrificio, y sus propias personas también se consideraban sagradas, al menos mientras duraba el banquete. En efecto, en estas ocasiones los pritanos comían en nombre de la ciudad, y este banquete establecía un contacto entre la colectividad humana y el universo sobrenatural concentrado en el hogar de Hestia, que permitía a la comunidad participar del maná. También se sabe que Atenas tenía otros banquetes rituales: por ejemplo, los organizados por las tribus con motivo de grandes festivales, como la Dionisia y los Panateneos, y los de las mujeres que asistían al sacrificio del tercer día de la Tesmorforia. Pero lo más interesante son los banquetes sagrados que tenían lugar entre los «Thiasi», cofradías religiosas consagradas a uno de los dioses, porque este tipo de comunidad religiosa no deja de tener ciertas analogías con las primitivas comunidades cristianas que se organizaban en Grecia y Roma siguiendo líneas similares, y que también practicaban un rito análogo con el nombre de Ágape. Aparte de las grandes fiestas que se celebraban anualmente, el culto en los Thiasi incluía un sacrificio mensual seguido de un banquete comunitario que fue adquiriendo cada vez más importancia a medida que nos acercamos al final de la época precristiana.
Este rito se observa de nuevo en el culto a Attis: Firmicus Maternus, que lo practicaba, nos habla de él tras su conversión al cristianismo, estableciendo un paralelismo entre éste y el banquete cristiano [11]. Se vuelve a ver en el culto a Mitra, donde se bebía una mezcla de pan, agua y la savia de una planta llamada haoma, y en el culto a Isis y Serapis. En el Iseo de Pompeya hay una sala especialmente reservada para los banquetes de los iniciados e incluso se han encontrado curiosas invitaciones a este tipo de asuntos [12].
En las sociedades tradicionales, el carácter ritual de las comidas, incluso de las ordinarias, es claramente evidente, pues incluso la participación en las comidas cotidianas incita al hombre a elevar sus pensamientos a Dios. Aquí, más que en ninguna otra parte, el hombre adopta el carácter de receptor: debe recibir alimento para sobrevivir, y comprende que ese alimento le viene de otro a quien ofrece su oración de acción de gracias. «Los ojos de todos esperan en ti, Señor», dice el salmista, «y tú les das el alimento a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente» (Sal. 144). Por eso, en las sociedades normales, cada comida es, de alguna manera, un rito religioso cuyo acto más importante es la libación ofrecida a los dioses, que se han mencionado anteriormente. La comida griega comenzaba con una libación a Zeus Sotirios (Salvador) acompañada de una oración y una bendición ritual, agathou daimonos, «¡buena fortuna!». En el banquete ritual que seguía a un sacrificio, el proceso de santificación de los fieles era siempre similar al que hemos descrito anteriormente: la comida y la bebida se ofrecían a la divinidad y, en consecuencia, se incorporaban al ámbito divino. A cambio, la porción de éstos consumida por el hombre lo unía al mundo divino. El alimento se da a Dios y Dios hace que el hombre participe del don que le da la vida y, en cierta medida, lo diviniza por su participación, de donde viene la expresión «participar de Dios». Esta última etapa es particularmente conocida en el culto a Dioniso, donde el animal, generalmente un cervatillo, hipostasiado por Dioniso, es inmolado y consumido por los bacantes, acto que induce entre ellos un éxtasis producido por su incorporación del dios. Lo mismo ocurría con el vino, la otra hipóstasis de Dioniso [13].
El banquete comunitario también era conocido por los judíos, y fue éste el que, como ya hemos señalado, proporcionó a Cristo la base de su sacramento. Estudiaremos esto en detalle y esto también nos dará la oportunidad de examinar la naturaleza del banquete de comunión en el Antiguo Testamento.
Pero antes de proceder a ello, para terminar nuestra discusión general sobre la naturaleza del sacrificio, deberíamos decir unas palabras sobre el significado de los holocaustos. En este tipo de sacrificio, la víctima inmolada es consumida totalmente por el fuego. Originalmente era un acto de fuego trascendente, el fuego del cielo que caía sobre el altar en respuesta a la oración del oficiante cuando aún tenía el poder de hacerlo descender. Lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en respuesta a los actos de Noé o del profeta Elías. Más tarde, el fuego ritual sustituyó al fuego celeste que, sin embargo, simbolizaba, y que igualmente había recibido la «bendición» de Dios.
El significado del holocausto es evidente. Se trata de un sacrificio total y absoluto. La víctima no se reparte entre la divinidad y el hombre: se entrega enteramente a Dios. El fuego divino que cae sobre ella se apodera de ella y el humo que se produce se eleva hacia el Cielo llevando consigo la esencia sutil de la víctima al «santuario celeste». El holocausto simboliza y efectúa la donación total del oficiante. Pero también tiene un significado más amplio. Simboliza y prefigura el sacrificio cósmico, pues en realidad es todo el cosmos el que ha de ser ofrendado y trasladado al plano divino.
Esta dimensión cósmica aparece también, y de modo supereminente, en el sacrificio y memorial de Cristo: la Misa. Volvamos una vez más y recordemos la operación por la que Jesús ha integrado, recapitulado y llevado a plenitud en su sacrificio único todos estos otros tipos de sacrificio. Pero ahora podemos definir con mayor precisión el significado de este acto. Hemos visto cómo en la Epístola a los Hebreos San Pablo identifica a Cristo con el Sumo Sacerdote que entra en el Lugar Santísimo el Día de la Expiación, llevando Su propia sangre para la remisión de los pecados. Otro hecho nos permite trazar aún más este paralelismo y mostrar cómo la acción de Cristo se inscribe en ciertos detalles en las prácticas sacrificiales de los judíos. Jesús, después de declarar que era rey, fue entregado por Pilato a los soldados romanos, quienes colocaron sobre su cabeza una corona de espinas y sobre sus hombros un manto rojo o púrpura para hacer de Él un rey simulado, siendo el púrpura el color de la realeza entre la mayoría de los antiguos. Pero por una coincidencia que no fue accidental, este manto rojo mostró que Jesús se había convertido en el «hombre de pecado», como dice la Escritura. En efecto, ya hemos visto que el rojo es el símbolo del mal y del pecado, y ésta era la razón por la que el sumo sacerdote ataba una larga banda escarlata a la cabeza del chivo expiatorio. Quién después de esto no puede reconocer el extraordinario portento de este episodio con Pilato: vestido con la irrisoria púrpura real, Cristo aparece a los ojos de los judíos no como un rey burlado, sino como Azazel, el chivo expiatorio. Y aún más, esta circunstancia parece dar una conmoción particular a su grito «Su sangre sea sobre nosotros».
Desde el tribunal de Pilato, Jesús camina hacia el Gólgota, donde se consuma el sacrificio. Es entonces el holocausto de los holocaustos, el holocausto absoluto y supremo. Cristo inmola aquí su cuerpo mortal, y esta inmolación manifiesta la donación integral de sí mismo al Ser supremo y revela la existencia del «reino de Dios» como única realidad verdadera. Cristo es aquí, al mismo tiempo, el sacrificador y la víctima sacrificada: la víctima, la ofrenda, es transferida de manera supereminente del mundo terrestre y físico al mundo sobrenatural, y engulle además en sí misma a todas las víctimas y a todos los sacrificios materiales que en adelante se han vuelto inútiles. Como Sumo Sacerdote de su propio sacrificio, Cristo «oficia» desde la cruz, que es un símbolo cósmico erigido en lo alto del Gólgota, la montaña cósmica, como veremos con más detalle en la celebración de la Divina Liturgia. En otras palabras, el sacrificio del Calvario transfiere la totalidad del cosmos espacio-temporal humano al mundo divino. Así se borra la Caída y, por así decirlo, se destruyen el pecado y la muerte. Toda la naturaleza es rescatada a pesar de que esta transfiguración del mundo no puede ser percibida por la mayor parte de la humanidad en su estado corporal.
Pero para comprender en su última profundidad el sentido de este sacrificio, a la vez expiatorio y transfigurador, y de manera general, el sentido y la función reales de todo sacrificio, es necesario conocer su fundamento metafísico.
Por sorprendente que pueda parecer la afirmación, esta base es fundamentalmente el sacrificio eterno de Dios, que es de hecho el acto de la creación. En cierto sentido, la Creación es la humillación de Dios en relación con Su Ser Absoluto. Dios, que en Su Absolutidad no se relaciona con nada fuera de Sí mismo, se hace relativamente absoluto, colocando la existencia en la criatura, entrando en relación con ella. Este acto de ponerse en relación con la creación es el sacrificio de Su Absolutidad y, al mismo tiempo, el sacrificio de Amor por ese «otro» que Él mismo determina como creado de la nada. Además, en Dios Hijo, que es, en uno de sus aspectos, el principio y el TODO de la creación, el «primogénito de la creación» en palabras de San Pablo, el Hijo como tal es eminentemente el sacrificio de Dios. La Encarnación estaba, pues, inscrita en la «lógica» del plan de Dios para su Hijo, si se puede utilizar tal expresión, a fin de realizar lo que debía producirse por necesidad misma, a saber, la reintegración de toda la creación en el Creador. Ahora bien, el significado real del sacrificio, en la medida en que es un rito terrenal dirigido hacia el Cielo, es responder al sacrificio divino que se dirige desde el Cielo hacia la tierra, y devolver todas las cosas a su Principio divino. Cristo realizó esta reintegración porque es Dios-Hombre, y el Hombre Arquetípico o Universal: [14] «Porque en Él fueron creadas todas las cosas en el Cielo y en la tierra, visibles e invisibles… y por Él existen todas las cosas» (Col. 1, 16-17). Él reúne en sí toda la creación, que puede devolver al Padre Primordial: «Salí del Padre y vuelvo al Padre». Y, en consecuencia, esto vale también para el hombre individual, pues también él es espejo y síntesis de toda la creación en el plano microcósmico, razón por la cual sólo él, entre todas las criaturas, es igualmente capaz de ofrecer el sacrificio y de recibir sus frutos: «He orado para que donde yo estoy estéis también vosotros». Estas dos palabras de Cristo definen lo que se puede llamar el camino teantrópico, primero de Cristo y después del hombre.
El fin único del Santo Sacrificio de la Misa es hacernos emprender este camino, como indica la oración siguiente: «Concédenos, Señor, que estos sagrados misterios nos purifiquen por su poderosa virtud, y nos lleven con mayor pureza a Aquel que fue su autor e instituidor» (Secreto del primer domingo de Adviento).
NOTAS
[1] Concilio de Trento, sess. 22, canon 1 (Denzinger-Umberg, n. 948): «Si quis dixerit, in missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium, aut quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad manducandum dari: anathema sit»; Canon 3 (ibid., núm. 950): «Si quis dixerit, missæ sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peracti, non autem propitiatorium, etc.».
[2] Lev. 9:17; Núm. 29:34; Éxo. 29:39, 42; Ez. 46:13-15.
[3] Éxodo 23:18; 34:25.
[4] Salmos 113-118.
[5] El desarrollo del sacrificio hebraico se asemeja mucho al sacrificio más frecuentemente realizado en la antigua Grecia, la Thysia, que seguía un patrón ritual similar: el reparto de la víctima entre la divinidad y los fieles, himnos y un banquete. (Esto ocurría especialmente en la celebración de los Misterios; cf. Sylloge Inscript. Graec. 736). Este sacrificio se llamaba charistirion o eucharistirion, que significa «acción de gracias». No hay absolutamente ninguna razón para concluir de esto, como han hecho tantos, que el sacrificio cristiano está modelado directamente sobre la Thysia. Como veremos, el cristianismo no tenía necesidad de imitar a los griegos; le bastaba con seguir, como de hecho hizo Jesús, las prácticas de la tradición judía. Si la Thysia griega se parecía al Zevach Shelamin, es porque en aquella época las diferentes religiones utilizaban las mismas costumbres sacrificiales, heredadas de la misma Tradición Sagrada y adaptadas a su época histórica.
[6] Cf. Isaías, 1:18. Para los egipcios, el rojo también simbolizaba el mal. (Cf. J. Hani, La religion egyptienne dans la pensée de Plutarque, París, 1976, p. 272 y ss., & 446, que señala que los egipcios practicaban sin duda un rito similar al del «chivo expiatorio». También se encuentran ritos análogos en otros lugares; en Grecia, unos hombres llamados Pharmakoi desempeñaban un papel similar (ibíd., p. 278 con referencias dadas).
[7] Éxodo 12:25-27.
[8] La palabra griega Thysia evocaba originalmente sólo el «humo» del Sacrificio. (Se podría notar el significado del humo y de la pipa sagrada en la Tradición de los Indios Americanos – ed.).
[9] A. Moret, Rituel du culte journalier, p. 148 y ss., que indica que el nombre «Maat», participio pasivo neutro de «maa», significa tanto «lo que es real, verdadero, justo» como «lo que se ofrece».
[10] Como en la religión dionisíaca, o en el ritual egipcio «Tikenou». Cf. A. Moret, Mysteres egyptiens, París, 1923, p. 41 y ss.
[11] F. Maternus, De errore prof. relig., 18, 1.
[12] Por ejemplo: «Chaeremon te ruega que cenes en la mesa del señor Serapis, en el Serapeum, mañana, día quince, a las nueve». Cf. Harv. Theolog. Rev. 41, (1948), pp. 9-2.
[13] Cf. Eurípides, Bacchae, 284.
[14] Cf. N. Cabasilas: «Dios creó la especie humana anticipando, desde el principio, al hombre nuevo… Cristo fue el arquetipo de nuestra creación… El Salvador manifestó, única y primeramente, al hombre auténtico y perfecto» (La vida en Cristo).
Inclusión editorial original que siguió al ensayo en Estudios de Religiones Comaparadas:
«Sostenemos que toda la belleza de este mundo proviene de la comunión en la Forma Ideal. Todo lo informe cuyo género admite modelo y forma, mientras permanezca fuera de la Razón y de la Idea, y no haya sido enteramente dominado por la Razón, no cediendo la materia en todos los puntos y en todos los aspectos a la Forma Ideal, es feo por ese mismo aislamiento del Pensamiento Divino. Pero donde la Forma Ideal ha entrado, ha agrupado y coordinado lo que de una diversidad de partes iba a convertirse en una unidad; ha reunido la confusión en cooperación; ha hecho de la suma una coherencia armoniosa; porque la Idea es una unidad y lo que moldea debe llegar a la unidad en la medida en que la multiplicidad puede. Y sobre lo que así se ha compactado a la unidad. La belleza se entroniza a sí misma, dándose a las partes como a la suma.
Así, pues, es como la cosa material se vuelve bella, comunicándose en el pensamiento que fluye de la Divinidad.»
Plotino