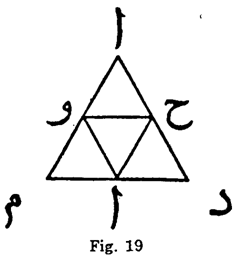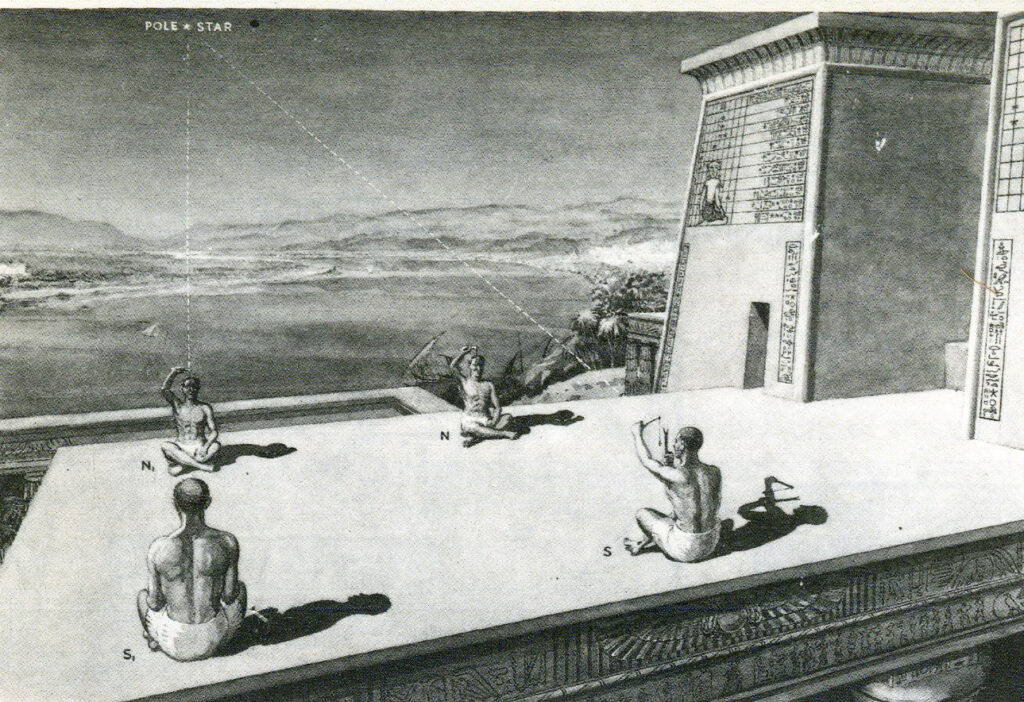
Publicado en inglés en Lapis en el año 1999.
En el año 1191 en Alepo, Siria, un hombre llamado Shijab al-Din Yajia al- Suhrawardi era ejecutado por orden directa de Saladino, el gran regente islámico. Tenía 38 años.
Su muerte y breve vida nada parecerían tener en común con Pitágoras, o con los pitagóricos de la antigua Grecia, pero no es así.
Suhrawardi es conocido en Persia como “el Jeque del Oriente», o simplemente como «al que mataron». Durante su vida enseñó y escribió sobre el descubrimiento de una tradición esotérica de linaje ininterrumpido; una tradición que teniendo su comienzo en el Oriente, sería transmitida a los primeros filósofos griegos, llevada de Grecia a Egipto y, después de recorrer el Nilo, regresaría finalmente a Persia desde el sur de Egipto.
Para Suhrawardi, la tradición que descubrió no se trataba únicamente de un hallazgo histórico. En realidad se consideraba a sí mismo como su representante viviente, como responsable de llevarla a su culminación y de regresarla a sus raíces orientales, cerrando así el círculo.
La exigua minoría que hoy estudia a Suhrawardi gusta de creer que su visión del pasado es puramente simbólica, que su interpretación de la historia no se debe tomar ni literal ni seriamente.
Pero Suhrawardi hablaba muy en serio. También así sus sucesores, gente que a través de la historia, y hasta el día de hoy, declaran haber perpetuado intacta una tradición esotérica no basada en la teoría o el razonamiento sobre la realidad, sino en la experiencia directa, que se obtendría a través de la lucha espiritual y de técnicas específicas de la realización.
Para estos adeptos la tradición estaba viva, dotada de un increíble poder inmanente. Suhrawardi la describió como eterna «levadura», capaz de transformar todo aquello que tocara, elevando a aquellos que estaban preparados a otro nivel de ser; y que, a modo de levadura, actúa sutil pero irresistiblemente, transformando desde el interior – imparable precisamente por ser tan sutil. Los teólogos contemporáneos de Suhrawardi se dieron cuenta de que la única manera de poner fin a sus enseñanzas era matándole. Pero no consiguieron matar nada.
Suhrawardi, así como sus sucesores los sufíes persas, identifica muy clara y específicamente a sus ancestros. Apunta en particular a dos antiguos filósofos griegos: Pitágoras y alguien procedente de Sicilia llamado Empédocles. También nombra la población del sur de Egipto donde arribó eventualmente la tradición, así como al responsable de desplazarla fuera de Egipto en el siglo IX d.C., cerca de mil quinientos años después de los tiempos de Pitágoras y Empédocles.
Como comprobaremos posteriormente, Suhrawardi sabe de lo que habla. Pero comencemos por el principio.
Los especialistas de la Grecia Clásica suelen sentir un desagrado innato al mencionarse cualquier contacto con el antiguo Oriente. Puede resultar desconcertante darse cuenta de que el área de estudio a la que uno ha dedicado toda una vida no es más que una ínfima casilla en un vasto tablero de ajedrez; que los detalles que uno ha estado investigando tan cuidadosamente no son sino las huellas trazadas por las piezas según se deslizan de un lugar desconocido a otro que no se llega a comprender.
La filosofía occidental se considera hoy como un fenómeno estrictamente griego, comprensible únicamente en términos de la antigua Grecia. Los antiguos relatos que describen cómo los primeros filósofos viajaron a lugares lejanos en busca de conocimientos y sabiduría son repudiados como fantasías románticas, como los sueños de autores griegos que vivieron mucho tiempo después de los personajes sobre los que escribirían.
El problema es que en el caso de Pitágoras, los relatos que existen sobre él y que describen cómo se desplazó por casi todo el mundo son, en líneas generales, contemporáneos a su vida. A los historiadores les agrada referirse a un «espejismo oriental», la exótica fantasía que convencería a los griegos de que su cultura mucho le debía al Oriente. Pero en realidad, el espejismo es un «espejismo griego», la absurda pretensión que la cultura griega se desarrolló en un mundo impenetrable y estrictamente autóctono.
La realidad es esta: el mundo de la antigüedad era un vasto y entrecruzado conjunto. Todo estaba íntima y sutílmente conectado entre sí. Sería suficiente advertir lo que sucedió en la época de Pitágoras, cuando las tradiciones astrológicas de Babilonia fueron llevadas por los magos persas al Egipto, y más al Este, esas mismas tradiciones se introducirían a la India por los magos. Sin excepción alguna, hoy se sostiene que Alejandro Magno fue quien provocó la apertura del Oriente, siglos después de Pitágoras. Pero esto se trata de otro mito. Las rutas que siguió el ejército alejandrino eran ya utilizadas por comerciantes y maestros persas mucho tiempo antes del nacimiento del conquistador macedonio. Asimismo podríamos examinar el caso de Pitágoras. Vivió en la isla de Samos, a poca distancia de la costa mediterránea de Turquía. Los habitantes de Samos eran los especialistas entre los especialistas del comercio exterior. Disfrutaban de una reputación cuasi mítica en el mundo del viaje y el comercio. El gran templo de Hera de Samos se convirtió en el depósito de todo tipo de objetos importados de Siria y Babilonia, del Cáucaso, del Asia Central y de la India.
Existía un país en particular con el que Samos mantenía lazos muy estrechos en su actividad comercial. Se trataba de Egipto. Los comerciantes de Samos, así como otros griegos, construyeron sus propios almacenes y templos a lo largo del Nilo. Para ellos Egipto no era una tierra exótica y lejana, sino parte integral del mundo en el que vivían y trabajaban.
Pero todos estos detalles no forman más que parte de la historia. Según una antigua tradición, el padre de Pitágoras fue grabador de gemas, y ese oficio habría sido naturalmente transmitido a su hijo. Para un grabador de gemas de aquellos tiempos, de mediados del siglo VI a.C., sería imprescindible aprender técnicas fenicias e importar materiales del Oriente. Tenemos asimismo conocimiento de otros famosos grabadores de gemas de la isla de Samos, que vivieron en los tiempos de Pitágoras. Sabemos que recibieron su formación en Egipto, que trabajaron para los reyes de Anatolia, y que crearon verdaderas obras de arte en el corazón de la antigua Persia. En efecto, Samos mantuvo estrechísimos lazos con Persia a través de varios siglos.
En el mundo real de la Historia uno se encuentra con ironías y paradojas en todas partes. Con Pitágoras, las paradojas se multiplican a partir del momento en el que decide abandonar Samos y asentarse en Italia, en el año 530 a.C. La isla en la que creció compartía una relación muy próxima con Egipto y sería natural suponer que, al abandonar Samos por el Oeste, Pitágoras perdería así sus contactos con ese país. Pero, en realidad, no perdió nada. La Italia de aquella época estaba saturada de influencias egipcias. Una serie de extraordinarios hallazgos en Italia y Sicilia han revelado la existencia de objetos mágicos, procedentes del siglo VII a.C., que muestran a la diosa Isis amamantando a su hijo, el dios Horus. Las semejanzas con efigies de la diosa Perséfone amamantando al infante Dioniso – imágenes que representan el momento crucial en los misterios iniciáticos órficos, cuando el iniciante muere para luego renacer como hijo de Perséfone – son demasiado obvias como para tratarse de mera coincidencia.
La tradición órfica floreció en Italia y el pitagorismo original absorbió su lenguaje y sus técnicas, convirtiéndolos así en suyos propios; pero las raíces son claramente egipcias.
Esto queda especialmente evidenciado por las famosas láminas áureas de carácter órfico, halladas en tumbas de iniciantes en el sur de Italia. Se trata de láminas de oro plegadas, grabadas con inscripciones que explican como navegar en el mundo de los muertos y que ofrecen garantías para obtener la inmortalidad. Las láminas también describen a los guardianes del averno que obstaculizan el pasaje del alma, impidiéndole encontrar el fortalecimiento que necesita, y le recuerdan a esta como afirmar su verdadera identidad, su origen divino.
Cabría ahora mencionar la otra persona que Suhrawardi nombra junto a Pitágoras: el gran filósofo Empédocles. Empédocles vivió en el siglo V a.C. y desempeñó un papel crítico en la transmisión de las ideas de Pitágoras en Sicilia. Su poesía emplea el mismo lenguaje que las láminas áureas y describe como el proceso de morir para luego renacer no consiste en morir físicamente, sino que los iniciantes debían de «morir antes de morir»; es decir, de descender al averno antes de la muerte física.
El parecido que existe entre los detalles descritos en las láminas áureas y los que se hayan en el Libro Egipcio de los Muertos es evidente. Pero lo que todavía no se ha comprendido es que no se trata simplemente de un caso de textos paralelos procedentes de Egipto e Italia, sino que los eslabones perdidos también han sido descubiertos.
Se trata de una serie de extraños hallazgos que en su conjunto forman una especie de camino de piedras, trazando un arco de influencia que se extiende desde Egipto hasta Italia. Se han encontrado también cintas o bandas áureas en Cartago (en lo que es hoy Tunicia) y en la isla de Cerdeña. Fueron llevadas allí durante los siglos VII, VI y V a.C. Aunque las bandas fueron creadas por fenicios, estaban grabadas con iconografía egipcia y, a la manera de amuletos, habían sido enrolladas e introducidas dentro de tubos que a menudo mostraban en su superficie imágenes de los dioses de Egipto.
Pero las bandas áureas de las tumbas fenicias han merecido escasa mención en la bibliografía. Los historiadores muestran muy poco respeto por los fenicios, considerándoles inferiores a los griegos. Se prescinde así de las pruebas que demuestran que habría varios fenicios entre los seguidores y maestros pitagóricos de Italia, y se le resta toda importancia al hecho de que se dice que un hombre en particular -la persona que más claramente desmiente el mito de los pitagóricos como idealistas y poco prácticos- aprendió la mecánica y la ingeniería de un fenicio en Cartago.
Este hombre se llamaba Arquitas. Era el mejor amigo de Platón entre los pitagóricos y, junto con sus discípulos, fue quien le transmitió a este la sabiduría preservada en los famosos mitos platónicos. Pero ya en aquella época, en el círculo de Platón, se empezaba a distinguir una clara tendencia a glorificar a los griegos, y en especial a los atenienses, a costa de los demás. Fue el secretario de Platón el autor de la famosa declaración que dice que «todo aquello que los griegos reciben de los bárbaros es mejorado y llevado a la perfección».
Fue precisamente esa gente -la más cercana a la verdad- la responsable de crear el falso sentimiento de superioridad occidental del que hoy sufrimos con tanto orgullo.
Las tradiciones, así como las culturas, están sometidas al flujo y al reflujo. La gente se acaba desplazando, se dé cuenta o no, exactamente a donde se les necesita.
Las ideas de Egipto fluyeron durante mucho tiempo hacia Italia, pero eventualmente se creó una corriente opuesta que discurriría de Italia a Egipto. Comenzó de pleno cuando Alejandro Magno ordenó construir la cuidad de Alejandría en la desembocadura del río Nilo, a finales del siglo IV a.C. La gente del sur de Italia y de Sicilia buscó entonces todo tipo de razones para hacer lo que debía hacer: emigrar a Egipto.
El pitagorismo siempre fue una tradición flexible. Las exigencias personales que pesaban sobre el adepto pitagórico eran formidables pero, paradójicamente, el formar parte de esa tradición también significaba pertenecer a un sistema que favorecía la iniciativa y la creatividad, que cambiaba continuamente, adaptándose conscientemente a las necesidades de las diferentes gentes, lugares y tiempos.
Fue así que los pitagóricos, al desembarcar en Egipto, no se asentaron simplemente como pitagóricos sino que procedieron a fundir sus enseñanzas con una tradición puramente egipcia. Esa tradición era la del dios egipcio Tot, o, como fue llamado por los griegos de Egipto, Hermes Trismegistos.
Los textos herméticos que comenzaron a ser escritos en griego, conocidos como «Hermética» o corpus hermeticum, eran textos iniciáticos. Servían un propósito muy práctico y específico dentro de los círculos místicos herméticos, y una gran parte de los métodos que allí se describen, así como una gran parte de la terminología, es explícitamente de origen pitagórico.
Pero los textos herméticos son mucho más que adaptaciones de temas pitagóricos. Se trata también de la más clara expresión del retorno del pitagorismo a Egipto.
Hasta muy recientemente, las referencias a dioses egipcios que aparecían ocasionalmente en los textos herméticos se consideraban como una especie de chapa superficial, como retoques folclóricos añadidos a los textos griegos para dar la impresión de que poseían la auténtica sabiduría de Egipto. Pero en realidad, la literatura hermética es egipcia hasta la médula. Incluso el título de «Poimandres» o «Pimander», a menudo asociado con la obra hermética en su totalidad, es egipcio. Se trata de la versión griega de P-eime nte-re, o la inteligencia de Re; y el dios conocido en Egipto como la inteligencia del dios-sol Re era Tot, el Hermes egipcio.
A principios de los años noventa era posible ya entrever la deuda que el corpus hermeticum tenía con Egipto. La imagen que resultó era de por sí sorprendente, pero entonces, y al poco tiempo, ocurrió algo extraordinario.
En 1995 dos historiadores anunciaron discretamente la existencia del Libro de Tot, escrito en egipcio demótico. Se trata, al igual que el Hermética griego, de un diálogo entre maestro y discípulo. El maestro es Tot -el «tres veces grande» – el equivalente exacto de Hermes Trismegisto. Trata en parte, como el Hermética griego, del proceso de renacimiento; es decir, de la necesidad de hacerse joven al envejecer, y de envejecer en lugar de ser joven.
El Libro de Tot es puramente egipcio, no se encuentran en él trazas de ninguna influencia extranjera. Pero la correspondencia general con los textos herméticos griegos y los numerosos paralelos que existen, incluyendo el uso compartido de expresiones y detalles específicos, demuestran que, sin duda alguna, se trata de un prototipo egipcio del Hermética que hasta entonces sólo era conocido a través de sus traducciones y adaptaciones griegas.
Son estas las tradiciones egipcias con las que el pitagorismo se fundiría para crear el corpus hermeticum griego. Y se podría decir que, por medio de ese proceso de fusión, estaba finalmente regresando a casa.
Los escritos herméticos griegos marcaron el comienzo del regreso de los pitagóricos a Egipto.
En el siglo II a.C., egipcios cuya lengua materna era el griego y que vivían en el delta del Nilo, adoptarían la doctrina pitagórica al mismo tiempo que formarían los orígenes de lo que posteriormente se llamaría la alquimia. El norte de Egipto se convertiría así en el punto de origen de un proceso de transmisión cuyo flujo se dirigiría de vuelta al Este desde el Oeste. A través de los siglos, una combinación del pitagorismo y la alquimia fue desplazándose cientos de millas a lo largo del Nilo hacia el sur, hasta la frontera con Etiopía. Esta tradición fue eventualmente llevada a una ciudad en particular. Los griegos la conocían como Panópolis, y más adelante se le llamaría Akhmim. Se ha dicho de esta ciudad que «no tiene Historia», y así es, puesto que su verdadera historia y transcendencia pertenecen a otra dimensión.
El más célebre de los alquimistas griegos, Zósimo, vivió en el siglo III d.C. y era procedente de Panópolis. En su tiempo existían ya pequeños grupos de alquimistas que vivían en Panópolis, o que mantenían contactos con otros alquimistas que vivían en la ciudad. Estos grupos no estaban interesados únicamente en la transformación de objectos físicos, se dedicaban también a la perpetuación y el perfeccionamiento de técnicas cuyo objetivo álgido era la transformación personal.
Fue aquí, en Panópolis, donde los alquimistas preservaron las enseñanzas de los primeros filósofos griegos -en especial las de Pitágoras y los pitagóricos- cuando ya se habían perdido en el Occidente, y donde continuarían manteniendo esa filosofía intacta durante siglos, de generación en generación.
Todavía es posible seguirle las huellas a las enseñanzas de Empédocles en particular, y observar cómo estas fueron primero introducidas desde Sicilia a Egipto y al Hermética, posteriormente a las tradiciones mágicas egipcias, y finalmente a los círculos alquímicos de Akhmim. En 1998 se publicaron por primera vez los restos de un papiro de Akhmim que contenía en gran parte la poesía de Empédocles, algo que resultó ser mucho más que un simple hallazgo fortuito.
En el siglo IX d.C., setecientos años después de que la poesía de Empédocles
fuera copiada a ese papiro, un alquimista de Akhmim escribió una obra que llegaría a tener una influencia inconmensurable en todos y cada uno de los aspectos de la alquimia medieval. Se llamaba Uthman Ibn Suwais, y escribió su libro en árabe.
Ese texto era conocido en el mundo islámico como El Libro del Encuentro, y una vez traducido al Latín se le llamó el Turba Philosophorum o Encuentro de los Filósofos. El libro describe una serie de cuatro «conferencias pitagóricas» en las que se reúnen antiguos filósofos griegos, y cuyo objetivo era penetrar el corazón de la alquimia. Las conferencias estaban presididas por el mismísimo Pitágoras, y uno de los oradores, Empédocles, describe allí varios aspectos auténticos de sus enseñanzas históricas. En particular, Empédocles habla de la importancia fundamental del fuego que se encuentra en el centro de la Tierra, algo que hasta recientemente había sido completamente olvidado o distorsionado en el Occidente.
La trascendencia de estos detalles es inmensa. Las enseñanzas que Empédocles formuló durante el siglo V a.C. han tenido un papel fundamental en la creación de la filosofía y la ciencia de Occidente, así como en la historia de las ideas occidentales. Pero lo cierto es que en el mundo europeo no se consiguió preservar un entendimiento genuino de su saber. Todo lo que perduró aquí de su doctrina -sobre los misterios del mundo que nos rodea y sobre la naturaleza del alma- se convirtió en ideas vacuas y teorías falsas. La realidad auténtica se trasladó a otra parte.
Resulta extraño contemplar, desde nuestra perspectiva moderna, las pruebas que se pueden encontrar en textos árabes sobre la existencia de grupos de alquimistas que se calificaban a sí mismos como «círculos de Empédocles» o «círculos de Pitágoras». Aparece también mención de estos «círculos de Empédocles» en las descripciones de grupos esotéricos islámicos que veían a este último como su guía, que «se consideraban como seguidores de su sabiduría y que lo juzgaban como superior a cualquier otra autoridad». Esta era gente que, a pesar de su cultura, religión y lenguaje, aceptarían como inspiración y como maestro a un hombre que había vivido mil quinientos años antes de su tiempo.
Suhrawardi, “el Jeque del Este”, señala en sus escritos al responsable de transmitir la esencia de la filosofía de Pitágoras y Empédocles a los sufíes: alguien llamado Dhu ‘l-Nun.
Dhu ‘l-Nun era originario de Akhmim. Durante su vida fue fuertemente hostigado por los teólogos islámicos y llevado a juicio por ellos. Apenas logró salvar la vida. A este hombre, que generó tanto antagonismo por lo que enseñó, se le llegó a conocer como al «cabecilla de los sufíes», por la simple razón que prácticamente todas las líneas de descendencia sufíes proceden, de alguna forma u otra, de él.
A Dhu ‘l-Nun se le estimaba como figura crucial en «una línea de conocimientos gnósticos secretos», que él mismo transmitió al gran sufí Sahl al- Tustari, y que a través de este pasaron a su discípulo al-Hallaj, y de este modo a las primeras ordenes sufíes. Dhu ‘l-Nun también era conocido por sus lazos con la alquimia, y se sabía que su sabiduría provenía de las tradiciones alquímicas preservadas en Akhmim.
Este nexo entre la alquimia y los orígenes del Sufismo se ha rechazado a menudo como algo embarazoso. Pero como se han dado cuenta algunos historiadores, las pruebas que los vinculan se remontan a un pasado tan remoto que sería injusto descartarlas. Existe además otro elemento de prueba que curiosamente también se ha pasado por alto.
Ibn Suwaid, la primera persona que atestigua de la relación que Dhu ‘l-Nun tuvo con la alquimia, apenas vivió unos años más tarde que éste. Ibn Suwaid fue el alquimista de Akhmim y autor de El Libro del Encuentro y otras obras alquímicas, así como de una obra en la que refutó las acusaciones contra Dhu ‘l- Nun.
Aparte de sus lazos con Pitágoras, Empédocles y Dhu ‘l-Nun, Ibn Suwaid estuvo vinculado a los orígenes del Sufismo. Fue autor de una obra titulada El Libro del Azufre Rojo, algo que resulta ser muy significativo ya que el azufre rojo desempeña un papel esencial en la alquimia al representar la luz al fondo del averno, el sol de media noche, el fuego en el centro de la Tierra. Es también significativo porque El Libro del Azufre Rojo se convertiría en poco tiempo en obra modelo de los sufíes. Para estos, el azufre rojo era el término que describía la esencia de ese «legado» esotérico que supondría el objetivo culminante de todo sufí.
En la actualidad se tiende a asumir que, cuando los sufíes tomaron posesión del lenguaje alquímico, cambiaron su significado, espiritualizándolo y dotándole de una nobleza que no tenía antes, algo que sería tan acertado como sostener que Carl Jung, en el siglo XX, fuera la primera persona en interpretar la alquimia en términos simbólicos y del inconsciente, y en explicar que esa ciencia, en realidad, trata de la transformación del ser humano.
El hecho es que los textos alquímicos más antiguos que se conservan en estado más o menos original en el Occidente, se refieren a la alquimia, explícitamente, como al arte de la transformación interna; es decir, como el proceso mediante el cual se logra traer lo divino al plano de la existencia humana, y el plano humano de regreso al divino.
Estos textos, que fueron escritos en griego durante el siglo III d.C. por Zósimo, el célebre alquimista de Panópolis o Akhmim, nunca han sido correctamente traducidos al inglés.
No es sorprendente que Suhrawardi fuera ejecutado.
Su obra demuestra que era un musulmán devoto, profundamente inspirado por el Corán; pero el impulso fundamental de su doctrina apuntaba a otra dirección. Es sobre todo gracias a él que Empédocles y Pitágoras son conocidos como dos de los más grandes jeques de todos los tiempos, en especial entre ciertos sufíes de Persia.
Es evidente que tal manera de calificar a los dos antiguos filósofos no concuerda con la imagen tradicional del Sufismo. Asimismo, la idea que Empédocles y Pitágoras fueran maestros, responsables de transmitir una tradición esotérica basada en la práctica espiritual y la realización personal, no encaja tampoco dentro del marco convencional de la filosofía antigua.
Aunque esto último era de esperar. En el Occidente se ha olvidado, desde hace ya mucho tiempo, el significado original de la palabra «filosofía», es decir, el amor por la sabiduría, y no por argumentar hasta la saciedad sobre el amor por la sabiduría; y lo que es todavía más trágico: hemos conseguido convencernos de que no hemos olvidado nada.
Como dijo Shahrazuri, uno de los seguidores de Suhrawardi: las realidades sobre las cuales este enseñó, y por las que fue ejecutado, son tan fundamentales que no son fáciles de comprender. En el Occidente hace mucho tiempo que «desaparecieron las huellas de los caminos de los antiguos sabios», que «sus enseñanzas fueron eliminadas, o desfiguradas y pervertidas».
Pero como bien sabían Suhrawardi y sus discípulos, esas realidades nunca se pierden de verdad.
El relato presentado en este artículo se desarrolla en mayor detalle en los libros En los oscuros lugares del saber (Ediciones Atalanta) y Filosofía antigua, misterios y magia (Ediciones Atalanta).
Peter Kingsley es Doctor en Filosofía por la Universidad de Londres. Sus escritos se centran en el misticismo antiguo, la filosofía y los orígenes del mundo occidental, temas que también trata en conferencias y charlas públicas.