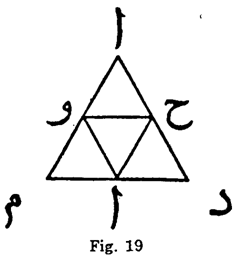El siguiente artículo fue publicado en Studies in Comparative Religion, Vol. 16, No. 1 & 2 (Winter-Spring, 1984). © World Wisdom, Inc. www.studiesincomparativereligion.com
Ya hemos tenido ocasión de hablar anteriormente de la forma simbólica en la transmisión de las enseñanzas doctrinales de orden tradicional. Volvemos sobre este tema para dar más explicaciones y mostrar más claramente los diferentes puntos de vista desde los que se puede contemplar.
En primer lugar, el simbolismo parece estar especialmente adaptado a las necesidades de la naturaleza humana, que no es una naturaleza puramente intelectual, sino que requiere una base sensorial desde la que elevarse a niveles superiores. Hay que tomar el compuesto humano tal como es, a la vez uno y múltiple en su complejidad real; esto es lo que tiende a olvidarse, desde que Descartes pretendió establecer una separación radical y absoluta entre alma y cuerpo. Para una inteligencia pura, ciertamente, no se requiere ninguna forma exterior, ninguna expresión para comprender la verdad, ni siquiera para comunicar a otras inteligencias puras lo que ha comprendido en la medida en que es comunicable; pero no es así para el hombre. En el fondo, toda expresión, toda formulación, cualquiera que sea, es un símbolo del pensamiento que traduce hacia el exterior; en este sentido, el lenguaje mismo no es otra cosa que simbolismo. Por lo tanto, no puede haber oposición entre el empleo de palabras y el de símbolos figurativos; estos dos modos de expresión deben ser más bien complementarios entre sí (es más, de hecho pueden combinarse, ya que primitivamente la escritura es ideográfica y en algunos casos, como en China, siempre ha conservado este carácter). De manera general, la forma del lenguaje es analítica, «discursiva» como lo es la razón humana de la que es instrumento propio y cuyo modus operandi sigue y reproduce con la mayor exactitud posible. Por el contrario, el simbolismo propiamente dicho es esencialmente sintético y, por tanto, intuitivo en cierto modo, lo que lo hace más apto que el lenguaje para servir de soporte a la «intuición intelectual», que es superior a la razón, y que no debe confundirse con esa intuición inferior a la que apelan diversos filósofos contemporáneos. Si no basta con señalar una diferencia entre el lenguaje y el simbolismo, y es necesario hablar de superioridad, esta superioridad, cualquiera que sea la pretensión de algunos, pertenece al simbolismo sintético que abre verdaderamente la posibilidad de conceptos ilimitados; mientras que el lenguaje, con su alcance más definido y fijo, establece siempre límites más o menos estrechos para el entendimiento.
Que nadie diga, pues, que el simbolismo sólo es apto para la comprensión del hombre común, sino más bien lo contrario. O mejor aún, el simbolismo conviene igualmente a todos, porque ayuda a cada uno a comprender la verdad que representa, más o menos completamente, más o menos profundamente, según la naturaleza de las posibilidades intelectuales propias de cada uno. Es así como las verdades más elevadas, que no serían comunicables o transmisibles por ningún otro medio, pueden ser comunicadas hasta cierto punto cuando son (si se puede hablar así) incorporadas en símbolos, que sin duda las ocultarán para muchos, pero que las manifestarán en todo su esplendor a los ojos de los que saben ver.
¿Esto equivale a decir que el uso de símbolos es una necesidad? Aquí hay que hacer una distinción: en sí y absolutamente hablando, ninguna forma exterior es necesaria; todas son igualmente contingentes y accidentales en relación con aquello que expresan o representan. Así, según las enseñanzas de los hindúes, cualquier figura, por ejemplo una estatua que simbolice tal o cual aspecto de la Divinidad, debe considerarse únicamente como un «soporte», un punto de referencia para la meditación. Se trata, pues, de una simple ayuda y nada más. Un texto védico hace a este respecto una comparación que aclara perfectamente el papel de los símbolos y de las formas exteriores en general: estas formas son como el caballo que permite a un hombre realizar un viaje más rápidamente y con mucho menos trabajo que si estuviera obligado a hacerlo sólo con sus propios recursos. Sin duda, si este hombre no tuviera un caballo a su disposición podría, a pesar de todo, alcanzar su meta, pero ¡con cuánta más dificultad! Si pudiera disponer de un caballo, sería un error rechazarlo con el pretexto de que es más digno de él no recurrir a ninguna ayuda. ¿No actúan precisamente así los detractores del simbolismo? Y aunque el viaje sea largo y difícil, puede que nunca sea absolutamente imposible hacerlo a pie; sin embargo, puede que exista realmente una imposibilidad práctica de alcanzar la meta caminando. Así sucede con los ritos y los símbolos: no son necesarios en un sentido absoluto; pero son como indispensables por una necesidad de conveniencia o de oportunidad, dadas las condiciones de la naturaleza humana.
Pero no basta con considerar el simbolismo sólo desde el ángulo humano, como hemos hecho hasta ahora; conviene, para apreciar todo su alcance, considerarlo también desde el lado divino, si se puede expresar así. En efecto, si se admite que el simbolismo tiene su fundamento en la naturaleza misma de los seres y de las cosas, que está en perfecta conformidad con las leyes de esta naturaleza, y si se reflexiona que las leyes naturales no son en suma más que una expresión y por así decirlo una exteriorización de la Voluntad Divina, ¿no justifica esto la afirmación de que el simbolismo es de origen «no humano» como dicen los hindúes; o, dicho de otro modo, que su principio está más allá y más alto que la humanidad?
En relación con el simbolismo, cabe recordar con razón las primeras palabras del Evangelio según San Juan: «En el principio era el Verbo». El Verbo, el Logos, es simultáneamente Pensamiento y Palabra: en sí mismo, es el Intelecto divino, que es el «lugar de las posibilidades» [locum possibilium]; en relación con nosotros, se manifiesta o se expresa por la Creación, en la que se realizan en la existencia actual algunas de esas mismas posibilidades que, como esencias, están contenidas en Él desde toda la eternidad. La creación es obra del Verbo; es también, y por ese mismo hecho, su manifestación, su afirmación exterior; y por eso el mundo es como un lenguaje divino para quien sabe comprenderlo: Coeli enarrant gloriam Dei (Sal 19,2). No se equivocaba, pues, el filósofo Berkeley cuando decía que el mundo es «el lenguaje que el Espíritu infinito habla a los espíritus finitos»; pero se equivocaba al creer que este lenguaje es sólo una colección de signos arbitrarios, pues en realidad no hay nada arbitrario ni siquiera en el lenguaje humano, toda significación en su origen tiene necesariamente su base en alguna conformidad o armonía natural entre el signo y lo significado. Es porque Adán había recibido de Dios el conocimiento de la naturaleza de todos los seres vivos que pudo darles sus nombres (Génesis 2:19-20). Y todas las tradiciones antiguas están de acuerdo en que el verdadero nombre de un ser es uno con su naturaleza o su esencia misma.
Si el Logos es el Pensamiento en su aspecto interior y la Palabra en su aspecto exterior, y si el mundo es el efecto de la Palabra divina pronunciada al principio de los tiempos, entonces la naturaleza en su totalidad puede tomarse como símbolo de la realidad sobrenatural. Todo lo que existe, cualquiera que sea su modo, teniendo su principio en el Intelecto Divino, traduce o representa este principio a su manera y según su orden de existencia. Es así como, de un orden a otro, todas las cosas se enlazan y se corresponden para cooperar hacia la armonía universal y total, que es como un reflejo de la Unidad divina misma. Esta correspondencia es la verdadera base del simbolismo y por eso las leyes de un dominio inferior siempre pueden ser tomadas como símbolo de realidades de orden superior, donde reside su verdad profunda, que es a la vez su principio y su fin. Llamemos la atención sobre el error de las interpretaciones «naturalistas» modernas de las antiguas doctrinas tradicionales, interpretaciones que invierten pura y simplemente la jerarquía de las relaciones entre los diferentes órdenes de la realidad. Por ejemplo, los símbolos o los mitos nunca han tenido la función de representar el movimiento de los astros; antes bien, lo cierto es que a menudo se encuentran en el símbolo figuras o diagramas que se inspiran en ese movimiento, pero que pretenden expresar analógicamente algo totalmente distinto, porque las leyes del movimiento de los cuerpos celestes expresan físicamente los principios metafísicos de los que dependen. Lo inferior puede simbolizar lo superior, pero lo contrario es imposible. Además, si el símbolo no estuviera él mismo más cerca del reino de los sentidos que aquello que representa, ¿cómo podría cumplir la función a la que está destinado? En la naturaleza, lo sensible puede simbolizar lo suprasensible; el orden natural en su totalidad puede ser a su vez un símbolo del orden divino; y, por otra parte, si se considera al hombre más particularmente, ¿no es legítimo decir que él también es un símbolo por el hecho mismo de que ha sido «creado a imagen de Dios» (Génesis 1:26-27)?Añadamos que la naturaleza sólo adquiere todo su significado si se considera que nos proporciona un medio para elevarnos al conocimiento de las verdades divinas, que es precisamente el papel esencial que vemos en el simbolismo[1].
Estas consideraciones podrían desarrollarse casi sin fin; pero preferimos dejar a cada uno la responsabilidad de hacer este desarrollo mediante un esfuerzo de reflexión personal, pues nada podría ser más provechoso. Al igual que los símbolos que constituyen su objeto, estas notas no deben ser más que un punto de partida para la meditación. Además, las palabras sólo pueden expresar muy imperfectamente lo que está en cuestión; sin embargo, hay todavía un aspecto del tema, y no el menos importante, que intentaremos aclarar o al menos dejar entrever, mediante una breve referencia a él.
Hemos dicho que el Verbo Divino se expresa en la Creación, y esto es comparable analógicamente, mutatis mutandis, a que el pensamiento se exprese en formas (ya no es necesario distinguir aquí entre lenguaje y símbolos propiamente dichos) que a la vez lo velan y lo manifiestan. También la Revelación primordial, que es, como la Creación, obra del Verbo, se incorpora, por así decirlo, en símbolos que se transmiten de edad en edad desde el origen de la humanidad. Y también este proceso es análogo en su propio orden al de la Creación misma. Por otra parte, ¿no se puede ver en esta incorporación a los símbolos de la tradición «no humana» una especie de imagen anticipada, una especie de «prefiguración» de la Encarnación del Verbo?¿Y no permite también, en cierta medida, percibir la misteriosa relación existente entre la Creación y la Encarnación, que es su consumación?
Terminaremos con una última observación relativa a la importancia del símbolo universal del Corazón y, más concretamente, de la forma que adopta en la tradición cristiana, la del Sagrado Corazón. Si el simbolismo en su esencia se ajusta estrictamente al «plan divino», y si el Sagrado Corazón es el centro del principio, tanto real como simbólicamente, este símbolo del Corazón, por sí mismo o por sus equivalentes, debe ocupar en todas las doctrinas que emanan más o menos directamente de la tradición primordial, un lugar propiamente central. Esto es lo que trataremos de demostrar en algunos estudios que siguen.
NOTAS
[1] Tal vez sea útil señalar que este punto de vista, según el cual la naturaleza es considerada como un símbolo de lo sobrenatural, no es en absoluto nuevo y que, por el contrario, fue ampliamente aceptado en la época medieval. Fue, en particular, el de la escuela franciscana y, en particular, el de San Buenaventura. Observemos también que la analogía, en el sentido tomista del término, que permite elevarse del conocimiento de las criaturas al de Dios, no es más que un modo de expresión simbólico basado en la correspondencia entre los órdenes natural y sobrenatural.