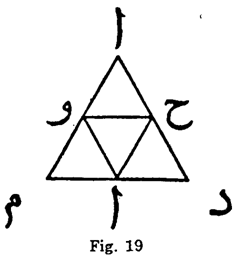Fuente: Studies in Comparative Religion, Vol. 9, N.º 4. (Otoño, 1975). © World Wisdom, Inc.
www.studiesincomparativereligion.com
Toda crisis en la existencia humana —religiosa o moral, social o política— es, en el fondo, una ruptura del equilibrio entre el hombre y el orden creado; porque cuando el individuo se esfuerza por aumentar su libertad de acción, por emancipar su ego, entra en conflicto con el orden creado, y esto significa lanzar un ataque contra Dios Todopoderoso, por muy marginal que parezca.
El asalto del hombre al orden creado nunca comienza con lo externo: ataques contra su entorno, contra instituciones o normas de valor. La perturbación inicial del equilibrio se produce en el alma humana. Porque el hombre no es solo una imagen de Dios («el Reino de los Cielos está dentro de ti»), sino también una imagen en microcosmos de todo el orden creado. Lleva dentro de sí no solo a Dios, sino al mundo.
Ahora le corresponde al hombre cumplir el mandato dado por Dios de poner el mundo bajo su dominio, y el punto de partida no radica en lo externo, como creen los moralistas y reformadores, sino en la actitud interior, la conciencia interior determinada por la verdad divina. El equilibrio en el orden creado no proviene de reglas y normas externas ni de la actividad moralista y social; se alcanza a través del estado interior del hombre, a través de su certeza de que su mandato terrenal es limitado y está sujeto a la voluntad del Todopoderoso.
En la certeza interior, confiando en la gracia de Dios para bendecir nuestro esfuerzo voluntario por aferrarnos a todo lo que implica la palabra «fe», tenemos la fuerza para salir al mundo sin provocar el desastre. Pero incluso la fe, «que puede mover montañas», puede extraviarse. Los hombres pueden dedicarse a una doctrina y, sin embargo, ver amenazada la sinceridad directa de esa devoción, y una vida de fe puede perder su salud y vitalidad espirituales si el sentimentalismo gana terreno. Un hombre que busca dar forma a su vida espiritual correctamente debe guiarse por el doble criterio de la doctrina y la vida. Debe construir su vida en el mundo sobre dos pilares, el primero de los cuales es la ortodoxia; pero luego, para que no sea subvertida por el fariseísmo y la letra que mata el espíritu, la ortodoxia debe iluminarse con la virtud vivificante, porque la virtud es el segundo pilar.
La virtud es un punto de encuentro entre la perfección divina y la vida humana como estado ideal. Al enfrentarse al prototipo ideal, el hombre se encuentra cara a cara no con un «deber» moral, sino con un «ser». La virtud se sitúa así «a medio camino» entre Dios y los imperativos morales. Es la virtud, como prototipo ideal, la que da a los hombres su escala de valores morales y sus normas de comportamiento, y la virtud debe prevalecer sobre la moralidad, definiéndola y determinándola. Pero no es, ni puede ser nunca, una ordenanza externa de actos y actitudes. Su vida es interior, dirigida no a «objetivos espirituales» formulados subjetivamente, sino a arquetipos ideales como realidades objetivas. En este sentido, la virtud es una reintegración ontológica, no el producto de aspiraciones subjetivas.
Esta reintegración está lejos de ser la contemplación pasiva de algún ejemplo elevado, como la de un hombre absorto en la contemplación en el altar. La virtud es vida, el compromiso de la voluntad en una lucha hacia el prototipo ideal. Así como «el Verbo se hizo carne», también la virtud es un esfuerzo por involucrar a todo el hombre, en el sentido más profundo. Al igual que la fe, la virtud es «sintética», y se esfuerza por alcanzar la plenitud; a diferencia de la moralidad, no es ni formal ni separativa, sino esencial y unitaria. Busca unir, en un plano espiritual, y no dividir, como hace la moralidad, en el plano de las formas y las normas.
Si esta es la función positiva de la virtud, también tiene una negativa: destruir el egoísmo, actualizar para siempre nuestro sentido de la nada frente a la Omnipotencia de Dios. Porque el egoísmo es el implacable centro, dentro de cada hombre, del que brota la separatividad.
Cuando decimos que la virtud es el punto de encuentro entre la Perfección Divina y la vida humana como estado ideal, estamos hablando del aspecto que concierne al Infinito y la Perfección. El otro aspecto concierne a la vida en el mundo y la imperfección del mundo. La virtud es vida, y la vida es vivir en el mundo, incluso en el sentido espiritual. Es, por lo tanto, sobre todo, una confrontación con nuestros semejantes y nuestra actitud al enfrentarnos a ellos. La importancia de la virtud es, sobre todo, que debemos corregir constantemente las falsas interpretaciones y los juicios erróneos que hacemos cuando «trasladamos» nuestra nada ante la Omnipotencia de Dios a nuestras relaciones con nuestros semejantes.
La virtud tiene, por tanto, un doble aspecto, en relación con el hombre mismo y con el hombre como miembro de la sociedad; pero esto no implica una división dentro del concepto de virtud, ya que no hay una diferencia operativa entre los dos aspectos. Ciertamente, no es un aspecto que actúa como fuente de impulso y el otro como su salida operativa. Por el contrario, la virtud es una entidad espiritual e interior que no «busca lo suyo» mediante actos externos que reclaman mérito. Es un esfuerzo interior hacia el centro espiritual y, al mismo tiempo, hacia la totalidad. La virtud no es un esfuerzo hacia afuera.
Como un árbol, la virtud tiene una raíz y un tronco de los que, sin embargo, crece una rama donde madura el fruto. El árbol es ahora y siempre uno y el mismo, pero la rama y el fruto son para el árbol lo que la virtud es para la colectividad humana. La virtud existe como un árbol que crece y se ramifica para dar fruto, pero es siempre, e inalterablemente, un árbol. Sin embargo, la virtud es también la Existencia Divina en la voluntad humana que le da su dinamismo. En la voluntad informada por la virtud, el hombre es capaz, como Jacob en su sueño de la escalera con su cumbre en el Cielo, de alcanzar su meta espiritual y, al mismo tiempo, descender al mundo con todas sus imperfecciones, armado con esta misma voluntad virtuosa.
Calificar la virtud en términos mundanos —intentar describir todas sus situaciones alternas— sería tan difícil como intentar describir y poner nombre a cada hoja de la rama verde. Sin embargo, según Frithjof Schuon, podemos definir lo que es esencial bajo los tres títulos principales de humildad, caridad y veracidad. La primera de ellas, la humildad, consiste en ser siempre conscientes de nuestra insignificancia ante Dios. Esta conciencia también tiene un aspecto que se relaciona con el mundo, incluidas nuestras relaciones con nuestros semejantes. La imperfección es una parte inherente de nuestra vida en la tierra, y nuestra conciencia de los defectos de nuestros semejantes es igualmente imperfecta. Debemos reconocer, en todos los momentos de orgullo humilde y disputa, que los reveses mundanos se basan en una imperfección que todos compartimos.
El «yo» es un fragmento; nunca puede practicar la rectitud. Precisamente de las manifestaciones del «yo» surgen múltiples injusticias, conflictos y tiranías en el mundo. El hombre secular busca evitar este dilema cambiando el concepto de tolerancia mutua, una premisa completamente irreal que sostiene que las contradicciones de la vida pueden reconciliarse mediante una heterodoxia exhaustiva. Pero la conciencia virtuosa implica admitir, por el contrario, que la controversia es parte de nuestra imperfección terrenal, que todos compartimos esta imperfección, que es inevitable y que solo la humildad del alma puede superarla. El concepto secular de tolerancia mutua es tan irreal como real es la conciencia que nos mantiene humildes.
La humildad en relación con nuestros semejantes significa ser conscientes de lo que separa en la existencia. La caridad, por el contrario, es una actitud espiritual que traspasa los límites que separan al «yo» y al «tú». La caridad consiste en ponerse en el lugar del prójimo y romper la dura coraza del egoísmo y el egocentrismo. El «egoísmo» románticamente descuidado de un Stendhal se contrarresta con otra actitud que apunta a su opuesto; la indulgencia irreflexiva del ego, que muestra todo lo que es más transitorio, carente y fragmentario en el hombre, da lugar a un esfuerzo interior, a una realización en la que el prójimo ya no es un obstáculo en el camino, sino un hermano.
La humildad y la caridad están íntimamente ligadas; la una no puede existir sin la otra. La humildad conduce a la caridad, y la caridad a la humildad. Ambas trabajan para destruir el egoísmo. Frithjof Schuon las describe como los dos brazos entrelazados de la Cruz. La tercera virtud, la veracidad, consiste simplemente en amar la verdad. Tanto la humildad como la caridad son «subjetivas» en el sentido de que se esfuerzan por lograr una actitud que lleve constantemente el sello de lo personal; nuestras facultades mentales también deben participar en nuestros esfuerzos virtuosos. Sin embargo, estas facultades mentales pueden, en sus bienintencionados esfuerzos por sostener la virtud, poner un énfasis excesivo en aspectos sentimentales que, de hecho, la privan de su pureza, inocente primordialidad y objetividad. El resultado es que el hombre se ve tentado a ocuparse de asuntos mundanos que la virtud propiamente dicha debería dejar atrás.
La función de la veracidad es corregir y objetivar los peligros «subjetivos» que amenazan el esfuerzo virtuoso. El amor y el odio son elementos pasionales que ocupan un lugar importante en nuestras vidas y, como tales, son inevitables y necesarios. Pero la virtud no puede unirse a ellos: su independencia lleva, en todas las cosas, el sello de la objetividad. Nuestra actitud debe estar determinada no por motivos emocionales, sino por la verdad y la realidad. Debemos implantar esta actitud imparcial y objetiva en la voluntad, para poder lograr un esfuerzo recto libre de toda consideración de pasión. Podemos así corregir la tendencia, inspirada por la humildad y la pasión, a desviarse hacia el voluntarismo subjetivo, que conduce a la sobreestimación de uno mismo y a la autoglorificación.[1]
Solo en virtud el hombre alcanza su equilibrio interior y primordial; solo en virtud Dios se enfrenta al mundo dentro del alma del hombre; solo en virtud el hombre puede salir al mundo sin corromperlo. Ser virtuoso significa «no buscar lo propio». Esta libertad de inclinaciones egoístas y pasionales da a la interioridad humana un significado completamente universal. La virtud es tanto el centro como el todo para el individuo visto como un microcosmos. Es la virtud la que realiza la intención del Creador a nivel microcósmico: una obra de amor y armonía. Y es por eso que todo lo que es primordial lleva el sello del equilibrio, y por qué toda virtud se esfuerza hacia el equilibrio primordial como un prototipo ideal.
Pero la existencia humana, debido a su separatividad mundana, está constantemente alterando el equilibrio. El hombre es, en un microcosmos, una gran fuente de energía, que utiliza su cuerpo, su alma y su razón para protegerse de las fuerzas de la naturaleza y superarlas con su voluntad, que le permite elegir y discriminar. Pero al hacerlo, perturba el equilibrio cósmico. Un mundo sin el hombre sería un mundo de simples ciclos biológicos, un proceso ininterrumpido de crecimiento, florecimiento y decadencia.
Sin embargo, el hombre interviene, y lo hace reconociendo su lugar en la jerarquía del orden creado, con su inteligencia, voluntad y pasión. Lleva su inmortalidad dentro de sí, es consciente del bien y del mal, y tiene libre albedrío para elegir entre ellos. Pero al mismo tiempo es parte del mundo creado, «condenado» a ser un segmento de la totalidad cósmica y, como el resto de la creación, a ser imperfecto. Se impone a la existencia como un conquistador que «debe poblar la tierra y someterla». Pero en su marcha conquistadora, arrastra consigo sus imperfecciones. Suspendido «entre el cielo y la tierra», lleva y transmite la Verdad Divina, pero es él —por su rango— quien también perturba el equilibrio del cosmos.
El hombre está dotado de razón y sabe que no puede permitirse participar con sus semejantes en la anárquica lucha por el poder de la que es capaz. La «ley de la selva» le obliga a abstenerse de tal anarquía. Los teóricos del derecho natural tienen razón al sostener que el hombre se esfuerza por elevarse por encima de su «estado de naturaleza», como insiste Aristóteles al afirmar que el hombre es un «ser social». Pero lo que es más importante es que el hombre tiene una certeza interior y también una tarea superior para la cual su vida en la tierra es un período de preparación y prueba. En la tierra puede distinguir entre el bien y el mal, porque tiene libre albedrío y, por lo tanto, es su propio legislador.
La moralidad, entendida aquí tanto en el sentido privado como en el social, no es solo la formulación externa de normas para la vida humana, ni consiste simplemente en considerar medios o cooperar para promover la «conquista de la naturaleza». La moralidad es, ante todo, un «descenso» de la Verdad a la existencia formal, que se caracteriza por contradicciones e imperfecciones. La moralidad pertenece al mundo de las formas y, por lo tanto, debe «hacerse sustancial» y revestirse de las formas en las que consiste la existencia creada. La actitud del alma que actualizaría la virtud debe transformarse, en un plano inferior y terrenal, en normas y reglas, y convertirse en un conjunto de estándares. Este es el aspecto funcional de la moralidad.
Pero la moralidad es asimismo una prolongación en el mundo formal del estado espiritual que tiene su origen en lo Divino y cuyo canal de transmisión es el hombre. La moralidad busca acelerar la conciencia del hombre de que, con todas sus imperfecciones, lleva la perfección dentro de sí. Sin embargo, la moralidad es en sí misma imperfecta, fragmentaria, separativa y está llena de contradicciones; lo que significa que el hombre, su enviado, está afligido por estos mismos defectos. La moral es inexorable, pero dentro de límites estrechos, porque su campo de aplicación en el espacio y el tiempo no lleva el sello de la infinitud. Por lo tanto, la moral debe someterse al dominio de la virtud, de la que deriva su fuerza, validez y, de hecho, toda su razón de ser. La virtud es inmutable, universal, absoluta, más allá del espacio y el tiempo; es todo lo que le falta a la moral y nunca podrá adquirir.
La jerarquía es, por lo tanto, que la moralidad está subordinada a la virtud, y que la virtud es el vínculo que une la tierra con el cielo. Si este vínculo se pierde, la moralidad y la ley se convierten en una colección de reglas oportunas sin autoridad subyacente. La administración de juramentos es entonces una mera formalidad, y un juicio legal no es más que una expresión de relaciones de poder incidentales. Pero si, por el contrario, el nexo jerárquico entre la virtud y la moralidad permanece intacto, significa que el orden social conserva su legitimidad en los aspectos más externos, al mismo tiempo que mantiene su autoridad subyacente; significa también que el hombre, consciente de su insignificancia ante Dios Todopoderoso, permanece consciente de su lugar en el orden cósmico y, por lo tanto, de las limitaciones de su poder. Es contra este orden cósmico que se dirigen en primer lugar toda desobediencia, rebelión y lucha por la expansión del poder del hombre.
Toda herejía es un intento de alterar el equilibrio total en beneficio del hombre, para una mayor emancipación o libertad de acción. Así, se lanza un ataque, por marginal que sea, contra la Omnipotencia Divina y, por tanto, contra el orden jerárquico. La herejía —utilizando la palabra en su sentido más amplio y no en su sentido ortodoxo y exotérico— no se enfrenta a las normas morales; al contrario, la herejía siempre está imbuida de vehemencia moral. Tampoco se propone oponerse a la Omnipotencia Divina; al contrario, el hereje a menudo pretende «reforzar» la autoridad de Dios, como hizo Guillermo de Ockham al declarar que la Omnipotencia es un ejercicio voluntario de la Voluntad, una definición que excluye la necesidad. La herejía no se opone, de hecho, a la Omnipotencia Divina, sino al orden cósmico que es el soporte de la Omnipotencia. Para hacer un paralelismo con la institución de la monarquía, no es el rey quien está siendo atacado, sino el trono.
Ni Dios ni la moralidad sostienen el primer ataque del hereje, sino la virtud. El primer objetivo es destruir la virtud y, de ese modo, romper el vínculo entre lo que es del Cielo y lo que es de la tierra. La estructura jerárquica, que es el trono del Soberano Celestial, ya no puede permanecer erguida. La escalera del sueño de Jacob, que une la tierra con el Cielo, se retira. Con la virtud destruida, los hombres quedan «aislados» de Dios, y la moralidad abre ahora al hereje un campo de actividad de un tipo completamente diferente.
La humildad, la virtud más importante de todas, se separa de la virtud y se transforma en algo exclusivamente moral, con frecuencia en un esfuerzo de auto-humillación, que es muy diferente de la humildad. Porque la humildad es una actitud virtuosa que incluye dignidad, confianza e incluso orgullo en nuestros dones espirituales, por los que debemos al Creador un reconocimiento agradecido; mientras que la auto-humillación excluye y niega este orgullo y dignidad, y por lo tanto equivale a ingratitud.
Ser humilde es, además, ser «pobre de espíritu», que es el significado más profundo de la pobreza. El moralismo herético hace de la pobreza una manifestación puramente material, sosteniendo que debe comenzar por ser «tangible»; pero esto es robar a la pobreza su verdadero contexto interior y espiritual. La pobreza se convierte entonces en una regla de conducta social a la que hay que adherirse con obediencia incuestionable como a otras normas sociales, y puede hundirse en el plano meramente secular y convertirse en objeto de controles y verificaciones de la sociedad humana. La herejía se limita a reunir a hombres que creen que la pobreza material es correcta y natural como forma de vida; no se trata de pobreza de espíritu sino de pobreza económica y, como tal, se impone a todos.
Toda herejía tiene un único impulso motivador: un esfuerzo por la interioridad, en el sentido de dar la espalda al mundo para rescatar los valores espirituales que están amenazados. Existe un deseo —como se desprende de la palabra «herejía» (que significa «elección propia»)— de limpiar la vida espiritual de sus impurezas. Pero esta interioridad está a mundos de distancia de la virtud, ya que no pretende destruir el ego —que es la tarea de la virtud— sino alcanzar la realización espiritual en y a través del ego. La interioridad herética es, por tanto, un esfuerzo moralista exclusivamente dentro de los límites de la existencia tangible. La herejía busca realizar la interioridad en el mismo mundo del que se aleja, y esta interioridad es, de hecho, material, individualista, racionalista y sentimental: narcisismo en las trampas de la religión. Se basa en las facultades mentales del individuo y traslada la experiencia religiosa al ámbito del ego, que es racionalista y sentimental.
Este es el proceso que anula la virtud y da al hereje «carta blanca», pero entonces se encuentra impotente para asir tres elementos centrales de la experiencia religiosa, a saber, lo cósmico, lo jerárquico y lo simbólico; se vuelve incapaz de darse cuenta de que el hombre no es más que un pequeño componente del cosmos —el espejo en el que contempla el «rostro de Dios»—, de que el cosmos mismo es un orden estructurado jerárquicamente que refleja la jerarquía celestial y, finalmente, que el «lenguaje» en el que Dios habla incesantemente a su creación es la imaginería abstracta del simbolismo, que emerge tanto en la naturaleza virgen como en la vida santificada por el culto religioso.
La humildad se convierte, por tanto, en auto-humillación, y la pobreza espiritual en una especie de igualitarismo mundano en relación con los recursos puramente materiales. La caridad se limita al campo de las actividades externas, y la veracidad no va más allá de la experiencia individual, subjetiva y mental. Todo el orden creado, y todo lo que este orden expresa y revela sobre la Omnipotencia Divina, se explica como una estructura sin interioridad. Esto permite que la Naturaleza, ahora privada de su aspecto celestial, sea tratada simplemente como un objeto de explotación. Las instituciones sagradas y la jerarquía religiosa adquieren la apariencia de intermediarios autoproclamados entre Dios y el hombre. El solitario peregrinaje del hombre se resuelve entonces en la dirección de una solución estrictamente individual que viene a sustituir la compasión universal de Dios por el cosmos. El simbolismo del sagrado retrocede ante las presiones de la vida colectiva y democrática, con sus consejeros y predicadores elegidos por el pueblo; y la creencia racionalista y literal pasa a primer plano con la afirmación de que todos los hombres son capaces de interpretar las Sagradas Escrituras.
Toda herejía comienza intentando «purificar» y «restaurar»; su trágico error es abrir la puerta a la mundanalidad, y el individuo entonces reclama, al amparo de la religión, un mayor alcance para sí mismo y los suyos. Esto prepara el terreno para una mayor secularización; el hombre, que ya no se siente como en casa en el mundo intuitivo de los símbolos, se ve obligado a recurrir cada vez más a modos de pensamiento racionales y sentimentales; a medida que el mundo del espíritu se marchita, el hombre recae en la sumisión a la letra, lo que convierte la palabra en un objeto de conjetura racional. La herejía no ha «purificado» ni «restaurado» nada, sino que simplemente ha rebajado la vida espiritual a un nivel inferior.
Puede parecer paradójico que la herejía se esfuerce al mismo tiempo por la interioridad y la extroversión. Es simplemente que la moralidad, en su lucha por liberarse de la virtud, traspone la vida religiosa al mundo cotidiano, presentando así la espiritualidad herética en dos contextos tangibles, la vida de la mente y los sentidos, por un lado, y las acciones externas, por otro. Si la virtud busca destruir el ego y realizar el destino humano en un plano superior, la moralidad, por su parte, busca afirmarse, cuando ya no está vinculada a la virtud, como una entidad independiente tanto en el sentido interno como en el externo. En la virtud, el ser inmortal del hombre es devuelto a su fuente, el prototipo divino del hombre; en la moralidad, el mundo sensorial se manifiesta en términos del ego humano. La virtud es realización espiritual; la moralidad es manifestación según normas tangibles y sensoriales.
Para el virtuoso, vivir en el mundo es servir. Un gobernante también es alguien que sirve, en el doble sentido de servir al poder superior que lo ha ordenado en su papel, y servir a los hombres y a los estados sobre los que gobierna; expresado en los términos apropiados a la virtud, está desempeñando el oficio de un diputado. En el mundo de la moralidad secular, el servicio humilde tiene una importancia muy diferente; ya no es servicio, sino servilismo. El hombre servil no sirve, porque el servicio es una motivación interior. Actúa bajo la compulsión de patrones de comportamiento que se imponen con la autoridad de una fuerza moral externa, no interna, como si dijera: «¡Observa cómo me humillo y cómo soy correcto!». Esta compulsión moral allana el camino para que el hombre servil logre lo que, en su alma, realmente aspira: el poder.
El poder se toma de manera indirecta socavando el terreno que sustenta la humildad, es decir, la disposición espiritual para el servicio, y pervirtiendo el contexto moral del servicio hacia el orgullo espiritual, que es el más calamitoso de todos los pecados en el mundo de la virtud.
Esto da a la rectitud un nuevo significado, al igual que a la humildad, la caridad y la veracidad. «Buscad primero el Reino de los Cielos y su justicia» asigna a la realización de la virtud una prioridad inquebrantable, pero la moral secular afirma con el máximo rigor —cuanto más secular se vuelve— que la rectitud tiene que ver con este mundo, con un énfasis y una relevancia variables. La autocompasión sentimental se une al resentimiento ocasionado por la mentalidad igualitaria, y el resultado de esta alianza se presenta como amor fraternal. Del mismo modo, la caridad se transforma en una lucha incesante en nombre de los «débiles» y contra los «poderosos».
El servilismo conduce a un aumento del amor propio. El gobierno no debe venir entonces de arriba —y este mismo concepto niega la virtud— sino de abajo, de los débiles y dignos de lástima; estos, a su vez, se sienten impulsados a responder afirmando que solo se justifica el gobierno desde abajo. Esta reivindicación no tiene nada que ver con ser «pobre en espíritu», ya que la pobreza espiritual nunca puede observarse, registrarse, comprobarse o gobernarse desde abajo. Debe depender, en cambio, de una muestra de moralidad con sus reglas firmemente asentadas en la legitimidad mundana y la voluntad del legislador mundano, y su ejecución depende de la vigilancia de un gobernante terrenal.
Las acciones de Dios están delineadas en belleza y amor; la belleza y el amor lo abarcan todo, al igual que las obras de Dios. El hombre debe reconocer esta totalidad y equilibrio cósmicos. Al perturbar constantemente este equilibrio, tiene, sin embargo, la oportunidad de restablecer el equilibrio primordial en su propio corazón, y la virtud es el medio. Debemos ser conscientes de que se trata de un restablecimiento limitado y fragmentario, y modesto a escala cósmica. Pero el esfuerzo —la búsqueda para restablecer su propio equilibrio— es la muestra de un hombre verdadero, que es una imagen microcósmica de la totalidad creada, responsable, hasta el límite de su fuerza, ante su Creador. La imagen reflejada que revela toda la creación puede distorsionarse y romperse, pero el reflejo que lleva cada hombre en su alma puede, a pesar de todo, salvaguardarse. La virtud lo hace posible.
NOTAS
[1.] Frithjof Schuon, Language of the Self (Ganesh, 1959), pp. 84-89